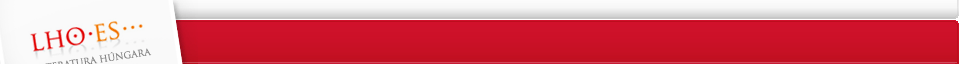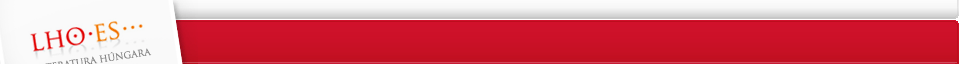|

|

|







|

|

|
|
La pequeña Emma
Traducción de Judit Gerendas
Título original: A kis Emma
Európa • Budapest, 2003
|
|
|

GÉZA CSÁTH
La pequeña Emma
La historia que sigue a continuación la leí en un diario, escrito por un muchacho que fue pariente lejano mío, el cual se suicidó a los veinte años de edad. Su madre murió hace poco, y fue después de ello que los diarios llegaron a mis manos. Durante mucho tiempo no tuve ocasión de echarles una mirada. En estos días, finalmente, comencé su lectura. Me sorprendió la espontaneidad y la sencillez de la escritura. Y en el tercer cuaderno me encontré con las interesantes anotaciones que aquí publico, un poco recortadas y modificando algo el uso de los signos de puntuación.
La pequeña Emma era la más bella de entre las amigas de mi hermana menor, Irma. A su cabello rubio, a sus ojos grises y a su fina carita, desde la primera vez que la vi, los encontré muy dulces.
Yo estaba en segundo grado de primaria, Irma y ella en primero. A los demás chicos también les gustaba, pero no hablaban de ello. Les hubiera dado vergüenza mostrar que se interesaban por una niña, la cual, para colmo, todavía sólo cursaba primer grado.
Pero yo de inmediato tuve claro que la amaba, y aunque también me avergonzaba del asunto, decidí que la amaría por siempre y que me casaría con ella.
La pequeña Emma nos visitaba con frecuencia. En esos momentos jugábamos juntos, con mis dos hermanas menores y con Gábor, mi hermano mayor. A veces venían otras niñas también, por ejemplo nuestras primas, Ani y Juci, con las que antes nos besábamos con frecuencia, en el sótano, en el desván, en el jardín, en el depósito de leña.
Era un cálido y precioso septiembre. Una época en la que me causaba mayor alegría el buen tiempo que en verano, porque ahora de nuevo teníamos que permanecer sentados en la escuela de dos a cuatro, y por las mañanas de ocho a once, y entonces nos sentíamos aún mejor al aire libre, jugando a la pelota. No nos aburríamos de jugar. Íbamos a casa, merendábamos, y luego corríamos y brincábamos hasta que nos llamaban a cenar.
También la escuela ahora era más interesante, más divertida. Se debía a que el nuevo maestro, un hombre alto, de voz gruesa y cara roja, Mihály Szladek, mandaba a dar palizas.
Vivíamos en el distrito cinco, por lo cual teníamos que asistir a un colegio de las afueras de la ciudad. La mayoría de los cursantes eran niños campesinos: algunos venían descalzos y con coloradas camisas a cuadros, otros en pantalones de terciopelo y con botas. Sentía envidia hacia ellos, porque me parecía que eran mejores, más firmes y audaces que yo. Había uno apellidado Zöldi, que era cuatro o cinco años mayor que todos nosotros y ocultaba una navaja dentro de su bota. Una vez me la enseñó. Me dijo:
–- No le tengo miedo ni a Dios Todopoderoso.
Se lo conté a mi hermano. No me quiso creer.
Al maestro nuevo no le gustaba ponernos a leer ni a practicar caligrafía, como al amable y bondadoso docente que tuvimos en primer grado, sino que se dedicaba a explicar y a interrogar. Si alguien conversaba o jugaba, no le llamaba la atención sino una sola vez. A la segunda lo llamaba a la cátedra y le decía, en voz muy baja:
–- ¡Échate, hijo mío!
Luego se volvía hacia la clase:
–- Va a recibir tres, ¿quién quiere propinárselos?
En esos casos se producía una gran excitación. Normalmente se paraban diez o quince. El maestro examinaba con la vista a los voluntarios, hasta que escogía a uno y le ponía en la mano la vara.
–-¡Si no le pegas con todas tus fuerzas – le decía –, entonces serás tú el que los reciba!
Luego el salón acechaba, en medio de un silencio mortal, los golpes y los alaridos. A los muchachos que no emitían sonido alguno ni lloraban todo el mundo los admiraba, pero me daba cuenta que también los odiaban un poco. Medité mucho sobre el por qué, pero no me lo pude explicar.
Yo no le temía al castigo. Sabía que el maestro tomaría en cuenta que mi padre era oficial del ejército, comandante, y que tenía una afilada espada, de manera que no se atrevería a ordenar que me pegaran.
El maestro pronto se dio cuenta de que Zöldi era el que podía golpear mejor. Desde entonces era a él a quien encargaba todos los castigos. Lo hacía a la perfección. Hasta la vara se sostenía de una manera distinta en sus manos que en las de los demás. Casi no había hora en la que no tuvieran lugar una o dos palizas. Pero a veces las tardes de otoño eran cálidas y amarillas, y entonces la clase se mostraba particularmente inquieta y sin prestar atención. En esos casos toda la segunda hora, desde las tres hasta las cuatro, se dedicaba a las palizas. En cada segundo o tercer pupitre se encogía un niño llorando.
En una de esas ocasiones mi nariz comenzó a sangrar y pude bajar a pedirle al bedel agua para lavarme. Pronto el sangramiento se detuvo. Ya estaba a punto de subir, cuando en el pasillo de la planta baja, el de las niñas, vi a la pequeña Emma. Estaba parada de cara a la puerta del salón. Pronto se dio cuenta de mi presencia. Era evidente que estaba castigada. Me acerqué a ella. Hubiera querido besarla y consolarla, pero luego noté que de ninguna manera estaba triste. No intercambiamos ni una palabra, sólo nos miramos el uno al otro. Era a la vez dulce y orgullosa. Como si también ahora quisiera hacerme sentir que mi padre era solamente comandante y el de ella teniente coronel. Tomó en sus manos una de sus trenzas, soltó la cinta rosada que la sostenía y luego hizo de nuevo con ella un lazo. Así pude contemplarla más libremente. De vez en cuando levantaba la cabeza y me miraba, y entonces, en cada ocasión, mi corazón latía más de prisa.
Al día siguiente, por la tarde, cuando vino a nuestra casa, en secreto me pidió que no le dijera a nadie que la habían castigado. A nadie le dije. Pero por la noche le pregunté a Irma que por qué habían castigado a Emma.
–- Eso a ti no te importa – fue la respuesta.
Irma era odiosa. En ese momento hubiera querido caerle a golpes y a patadas. Sin lugar a dudas quería proteger a Emma de mí. No quería que yo la amase ni que ella me amase a mí. No la dejaba dormir conmigo. Todo el tiempo se mantenía al lado de ella, la consentía, la abrazaba y la besaba. Impedía hasta que yo hablara demasiado con Emma. La llamaba, la tomaba del brazo, y entonces se paseaban juntas en el otro extremo del patio. Muchas veces se llenó de amargura mi corazón por eso.
Pero esa gran amistad de pronto se transformó en un gran disgusto. Un día vi que ya no venían juntas de la escuela, cada cual andaba con otra chica. Emma no volvió a nuestra casa. Interrogué a mi hermana para saber cuál era el motivo de que se hubiesen peleado, pero me dio la espalda y se fue corriendo. En venganza, por la noche, mientras cenábamos, le conté el asunto a mi padre. Pero Irma se mantuvo muda también ante las pregntas de él, por lo cual tuvo que arrodillarse en el rincón y no le dieron manzana.
Pasaron las semanas. Intenté en vano convencer a mi hermana de que se contentara con Emma, pero se mantuvo tercamente en silencio. Sin embargo, sus ojos se llenaron de lágrimas y, frecuentemente, de noche, en la cama, lloraba sin ningún motivo.
A mediados de octubre sucedió en la escuela algo espantoso. Por primera vez el maestro quiso hacer pegar a Zöldi. Lo llamó a la cátedra.
–- ¡Acércate no más!
Pero Zöldi no dijo nada y tampoco se movió.
Entonces se oyó la orden: – ¡ Arrástrenlo hasta aquí!
Diez o quince muchachos se lanzaron sobre él, desde pupitres ubicados en todas partes. Muchos le tenían miedo y rabia a Zöldi. También yo lo odiaba y, para qué voy a negarlo, en un primer momento me provocó arrastrarlo yo también, pero de inmediato pensé que con seguridad mi padre me despreciaría si supiera que luché junto a otros contra uno solo. De modo que me quedé en mi puesto. Se me cortó la respiración y mis rodillas temblaron. Los muchachos trabajaban jadeando. Un grupo empujó a Zöldi fuera de su pupitre, otros atraparon sus piernas, porque las presionó contra el listón para los pies, mientras que otros trataron de desprender sus dedos del borde del tablero del pupitre, al que se aferraba con las manos crispadas. Tardaron por lo menos cinco minutos en sacarlo. Por fin lograron empujarlo al piso. Ahí se aferró al pupitre de nuevo. Pero no se atrevió a golpear a nadie, porque seguramente pensó que el maestro, que contemplaba la lucha parado sobre su silla, intervendría en el asunto. El furioso rostro de Szladek era de color rojo oscuro.
Por fin lo agarraron de los dos pies y de las dos manos. Así lo cargaron hasta la cátedra, mientras su espalda se arrastraba por el suelo.
–- No lo vayan a soltar – gritó el maestro con voz estentórea.- Acuéstenlo boca abajo y sujétenle las manos y los pies.
Los muchachos, enardecidos, y haciendo acopio de todas sus fuerzas, cumplieron rápidamente la orden. Ya ahora Zöldi no tenía nada de qué aferrarse. Se arrodllaron sobre sus manos. Sobre sus pies se sentaron cuatro, a su cabeza la presionaban hacia abajo dos. Eso era lo que el maestro esperaba. Se agachó tranquilamente, acomodó a los muchachos para que la vara no tocara a más ninguno, y luego se dedicó a azotar cuatro o cinco veces seguidas a Zöldi. Era horrible cómo sonaban esos golpes. Agudos, concentrados y altos. Me cubrió un sudor frío, pero de todas maneras, como por efecto de una fuerza magnética, me puse de puntillas sobre el listón de los pies de mi pupitre, para no perder nada del espectáculo. El maestro se detuvo. Pero Zöldi no emitió sonido alguno.
–- ¿Vas a volver a ser desobediente? – le preguntó en voz baja Szladek.
–- ¡Responde! – gritó a todo pulmón, luego de esperar un poco, en el vértigo de la cólera.
Pero Zöldi no contestó.
–- Muy bien, hijo – siseó el maestro entre dientes –, está muy bien, si no respondes ahora, ya lo harás después, a mí me da igual.
Y comenzó de nuevo. Del todo desbocado, azotaba cada vez más y más rápido. Casi podían leerse los golpes. Tensaba todas sus fuerzas y gemía debido al cansancio, él, que era un hombre grande y vigoroso. Luego, agotado, suspendió el castigo y, jadeando, ronco, preguntó:
–- ¿Vas a volver a ser desobediente?
Tampoco ahora respondió Zöldi.
Así continuó esto hasta diez o quince azotes más. Por fin sonó un bramido espantoso:
–- ¡No-o-o!
El maestro soltó la vara y mandó a los muchachos de vuelta a sus pupitres. Zöldi se levantó con dificultad, acomodó su ropa, la cual, en medio del forcejeo se había roto en varios sitios, y fue a su pupitre. Su cara estaba sucia por el contacto con el piso, sobre el cual lo presionaron. Sus lágrimas corrían. Escupió sangre.
Pero el maestro lo llamó de vuelta:
–- ¿Te dijo alguien que podías regresar a tu puesto? ¡Vente para acá, vente!
Zöldi, con la cabeza gacha, regresó, tambaleante. Szladek, como se suele hacer después de un trabajo bien realizado, se frotó las manos, y con una voz que fingía buena voluntad, dijo suavemente:
–- Esta te la doy, mi querido hijo, para que la recuerdes bien y aprendas de ella para el futuro. Desobedecer a tu maestro es ingratitud, y como veo en ti la inclinación hacia el mal, te daré todavía un par de bofetadas.
El “par” se convirtió en una cantidad considerable, porque el maestro de nuevo se enardeció y lo estuvo abofeteando hasta que Zöldi cayó contra la pared, mareado. Por suerte pudo sujetarse y salió corriendo por la puerta. El maestro blasfemó en voz baja, cerró de golpe la puerta, que se había quedado abierta, fue hasta la cátedra y se sentó. En el salón hubiera podido escucharse hasta el zumbido de una mosca.
Ese día, apenas llegué a la casa, me invadió la fiebre y comencé a delirar. Me metieron en la cama y, por la noche, mi padre me sometió a un interrogatorio. Tuve que contar los sucesos del colegio. Mis padres calificaron de bestia y de canalla a Szladek y acordaron cambiarme de colegio. Una semana después ya asistía a una escuela del centro de la ciudad. No podía ver todos los días a la pequeña Emma. Me dolía el corazón.
El veinticinco de octubre leí en el periódico que habían ahorcado a un cochero, porque había asesinado y robado a un pasajero. Largamente se describía cómo se había comportado este cochero en la celda de los condenados a muerte y luego, por la mañana, bajo la horca. Durante la cena mis padres hablaron del ahorcamiento y mi padre contó otro, que había visto cuando tenía veinte años.
–- Cómo me hubiera gustado verlo – grité.
–- Alégrate – dijo mi padre – de que no lo hayas visto, y nunca mires a ninguno, porque soñarás con él durante siete años, como yo.
Al día siguiente, al mediodía, después de clases, le propuse a mi hermano Gábor que hiciéramos una horca y ahorcáramos un gato o un perro. A Gábor le gustó la idea, y muy pronto estuvimos trabajando en el desván. Quitamos una cuerda de secar la ropa y le hicimos un nudo corredizo. Tuvimos que renunciar a los trabajos de carpintería, primero, porque no teníamos viga, y segundo, porque temíamos que si organizábamos los ahorcamientos en el patio, nuestros padres intervendrían en el asunto.
Gábor no era un apasionado de la tortura de los animales, pero si entraba en calor, se le ocurrían magníficas ideas. Así, por ejemplo, un año antes había partido en dos, con el gran cuchillo de la cocina, a un gato vivo. Eso sucedió en el jardín. Ani y Juci sujetaron al gato, luego todos lo presionamos contra la tierra y lo extendimos boca arriba. Y entonces Gábor lo cortó a lo largo, a través de su barriga, con el cuchillo de la cocina.
Lanzamos la cuerda de un lado a otro sobre una de las vigas del desván. Esa misma tarde entró desprevenidamente un perro salchicha desde la calle hasta nuestro patio. Cerramos la puerta, atrapamos al perro y muy pronto todos estuvimos en el desván. Las niñas estaban exultantes. Yo y Gábor preparamos todo, serenamente.
–- Tú eres el juez – gritó Gábor –, yo soy el verdugo. Te informo que todo está listo para el ahorcamiento.
–- Está bien – dije. – Verdugo, cumpla con su deber.
Entonces Gábor haló la cuerda, mientras yo alzaba un poco al perro. Luego, a una orden de mi hermano, lo solté de repente. El perro dejó oír unas voces tristes y profundas, como un llanto, y pataleó con sus patas negras con manchas amarillas. Pero luego muy pronto se estiró y se quedó inmóvil. Por un tiempo lo miramos, y después lo dejamos colgando y nos fuimos a merendar. Después de merendar las chicas se colocaron cerca del portón y lograron atraer con azúcar otro perro. Cargado en su regazo, se lo llevaron a Gábor, para que organizase otro ahorcamiento. Pero mi hermano acabó con el proyecto. Declaró que para un día era suficiente un ahorcamiento, ante lo cual Juci abrió el portón y dejó salir al perro.
Durante los días siguientes nos olvidamos del ahorcamiento, porque recibimos una pelota nueva. Gábor y yo jugábamos todo el tiempo.
Después conversábamos sobre Emma. Gábor declaró que la odiaba, porque era orgullosa, y calificó de estúpida a Irma por anhelar tanto su presencia.
–- Ojalá no se contenten nunca, para que no vuelva para acá, con sus remilgos y sus alardes.
Su deseo no se cumplió. Al día siguiente, por la tarde, apareció en nuestra casa Emma. Venía con Irma.
–- ¡Odiosa! – me susurró Gábor.
–- ¡Dulce, adorada! – dije dentro de mí. Pero estaba furioso con Irma.
Irma prácticamente nadaba en la felicidad. Mientras jugábamos, a cada rato llamaba aparte a Emma, la abrazaba, la besaba, casi la asfixiaba. Pero luego se pelearon por algo.
–- ¿Así que no me vas a prometer que no vas a volver a hablar con Rózsi? – preguntó Irma, a punto de llorar.
–- ¡Eso no! – contestó Emma, enérgica, y se sonrió.
Juci y Ani cuchicheaban entre sí. Gábor, Irma y yo mirábamos a la pequeña Emma. ¡Qué bella era, Dios mío, qué bella!
Vivíamos las últimas tardes soleadas del otoño. El patio era nuestro. Mi padre y mi madre habían salido a montar a caballo. La cocinera nos sirvió café y luego se fue a preparar la comida.
–- ¿Has visto ya alguna vez un ahorcamiento? – le preguntó mi hermana a Emma, después de la merienda.
–- ¡No! – contestó Emma, sacudiendo la cabeza, para que el cabello le cayera en la cara.
–- ¿Y tu papá no te ha hablado de eso?
–- Sí, contó que habían ahorcado a un asesino – dijo Emma, distante, y sin demostrar interés en el asunto.
–- Nosotros tenemos una horca – dijo Juci, envanecida.
Muy pronto estuvimos todos en el desván, para enseñarle a Emma el ahorcamiento. Al perro salchicha hacía días ya que Gábor y yo lo habíamos enterrado en el basurero, el lazo se balanceaba libremente.
–- Ahora podemos jugar a ahorcamiento – dijo Irma. – Emma va a ser la culpable, la ahorcaremos a ella.
–- Mejor a ti – se rió a carcajadas Emma.
–- ¡Verdugo, cumpla su obligación! – se ordenó a sí mismo Gábor.
La pequeña Emma se puso pálida, pero sonrió.
–- Ahora quédate parada, inmóvil – dijo Irma. Yo le puse el lazo al cuello.
–- Yo no, no quiero – lloriqueó la niña.
–- ¡La asesina suplica por clemencia! – gritó Gábor, con la cara roja –, pero los ayudantes del verdugo sujetan a la condenada.- Entonces Juci y Ani agarraron a Emma por los brazos.
–- ¡No lo voy a permitir, no! – lanzó un grito agudo la pequeña Emma y comenzó a llorar.
–- ¡Que Dios tenga piedad de ella! – declamó Gábor. E Irma, abrazándola por las rodillas, levantó hacia lo alto a su amiga.
No tenía fuezas suficientes y estuvo a punto de caerse, por lo que me acerqué y la ayudé. Fue la primera vez que la pude abrazar. Mi hermano haló la cuerda, pasó la otra punta por la viga y la amarró. La pequeña Emma colgaba. Al principio hizo violentos gestos con las manos, y con sus delgadas piernas cubiertas con medias blancas pataleó un tiempo. Eran tan extraños sus movimientos. Su cara no la pude ver, porque en el desván ya había bastante oscuridad. De pronto en cierto instante el movimiento se detuvo. Su cuerpo se estiró, como si con las puntas de sus pies estuviese buscando algún un escabel y pararse sobre él. Después ya no se movió más. Entonces un horrible miedo se apoderó de todos nosotros. Bajamos en desbandada, a toda carrera, y cada quien se escondió en algún lugar del jardín. Ani y Juci corrieron hasta su casa.
Fue la cocinera, que quiso bajar algo del desván, la que encontró el cadáver, media hora después. También fue ella la que llamó al padre de Emma, para que viniera, aún antes de que nuestros padres regresasen a casa …
En este punto se interumpen las anotaciones correspondientes a este hecho. El escritor del diario, que sufrió la desgracia de ser partícipe de tan horrible acto, no lo menciona más. Del destino de la familia sólo sé que el padre, que llegó a coronel, se encuentra jubilado, Irma actualmente es viuda y Gábor es oficial del ejército.
|

|


|
|
|