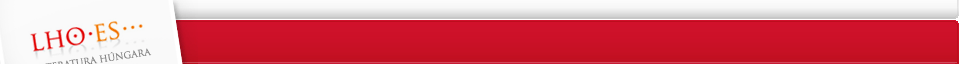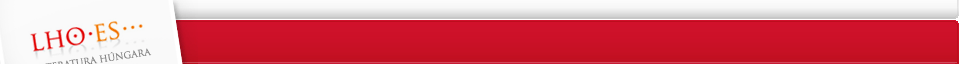|

|

|







|

|

|
|
Márta Patak
Las circunstancias del robo
Traducción de Mária Szijj y José Miguel González Trevejo
Título original: A lopás körülményei
Revista Élet és Irodalom • Budapest, 2008
|
|
|

Me robó y desapareció. A mí, precisamente. Y eso que quizás no haya recibido de nadie tanta comprensión en la vida como de mí; Regina se incorporó junto al tocador, acababa de regresar de Valencia, y no había encontrado a Mari en el cuarto de servicio. La casa estaba patas arriba, su ropa, sus apuntes, prácticamente todos sus enseres se amontonaban esparcidos por el suelo, habían vaciado el contenido del cajón de alhajas de la mesita china y además del estuche de terciopelo también había desaparecido el collar de diamantes que con otras joyas familiares había traído al matrimonio su marido, de linaje condal.
Regina no tocó nada, se limitó a observar los cajones volcados, las joyas desparramadas por el suelo. Se quedó un rato reflexionando, luego rodeó la maleta que había dejado en la puerta, entró en la sala, marcó el número de la policía, denunció el robo y después se sirvió un coñac en una copa chata, se sentó en la terraza, prefirió esperar ahí a que llegaran los agentes.
Se le pasó por la mente todo desde que, tras el entierro, invitó a Mari y a orillas de la Albufera se sentaron a comer una paella. Pensándolo bien ahora, seguro que se compadecía un poco de ella, quizás por eso le dijo en la terraza del restaurante que miraba al mar: Mari, estaré fuera dos semanas, vete a la casa de Madrid y descansa. A András no lo podemos resucitar. Me voy a Ibiza, a casa de una amiga, siempre me invita, pero no he podido ir desde la enfermedad de András.
Regina se imaginó a Mari abrir la puerta del piso, primero mira alrededor algo asustada, como quien llega a una casa desconocida, aunque sea con el permiso de los dueños, pero en su ausencia. Luego va cogiendo cada vez más confianza. Siente que puede adentrarse impunemente en las zonas que le han estado vedadas. Y entonces se lanza a revisarlo todo. Y termina por llevarse el collar de más valor.
Desde que el mundo es mundo, el señor es señor y el criado, criado, y así será, oyó Regina en su interior la voz de su madre, deformada por la ira y le pareció incluso ver a aquella mujer diminuta, dando un furioso golpe con el pie. Murió joven, la escena que más recordaba Regina era aquella discusión familiar que estalló al irse la institutriz.
Estaban sentados en el salón, aún en su casa de Fiume, Regina tendría unos ocho años. De vuelta de la escuela se detuvo a discutir por alguna minucia con Rosy, la institutriz, e invadida por una rabia impotente solo se le ocurrió decirle: cállate, no eres más que una criada.
Rosy fue directa a hablar con su padre, le dijo que se creía un miembro de la familia, pero estaba equivocaba. Que no se quedaría ni un instante más en una casa donde se la considerara una criada. Y, sin más, recogió sus cosas, aquella misma tarde tomó el tren y volvió a Trieste.
La primera y última vez en la vida que Regina recibió de su padre un buena torta fue cuando el cochero cerró bruscamente la puerta a espaldas de Rosy. Su padre consideraba a Rosy como de la familia, lo había dicho más de una vez en presencia de Regina, lo cual exasperaba a la niña de ocho años, por un lado porque Rosy no era ningún pariente, por otro, porque de boca de su madre había oído infinitud de veces que el señor era señor y el criado, criado. Fue ese el argumento que usó también Regina cuando su padre enfurecido le dio el bofetón, viendo que no mostraba señales de arrepentimiento y que además se defendía con ese argumento.
En el último año y medio Regina había meditado mucho sobre si había actuado con acierto al ceder con facilidad ante András y elegir a Mari entre las tres candidatas. No sabía qué pensar de ella. Siempre le llamaba la atención –y le molestaba en mayor o menor medida– que al hablar de András, en los ojos de Mari siempre resplandecía un orgullo femenino inconfundible, pero hacía como si no notara nada. Para sus adentros se burlaba benévolamente de ella.
El collar de diamantes no le apenaba. Era un ejemplar único, acabarían encontrándolo. Sabían quién se lo había llevado. Le irritaba más la casa revuelta, la huella de manos traicioneras en sus bienes personales. Quizás no era casual que recordara precisamente la palabra con la su madre tildaba a la institutriz en Fiume: criada. Por mucho que la estimara su padre.
Regina recapacitó y le asombró darse cuenta de que ni siquiera estaba sorprendida, de que casi daba por seguro que faltaría precisamente el collar de más valor. Le parecía ver incluso el cuerpo escuálido y asustado de Mari detenerse ante la entrada, sacar la llave con gestos precipitados, aunque tal vez ni siquiera la hubiera guardado en el bolso, sino que la sostendría todo el tiempo en la mano, hasta subir al piso. Veía el gesto torpe con el que la metía en la cerradura, como cuando a uno le confían la llave de un piso extraño pero en parte conocido, y lo que es más, en el que se había sentido dueña, aunque fuera transitoriamente, de treinta de sus doscientos metros cuadrados. Sin embargo, más allá de la habitación, del baño y de la minúscula cocina, había zonas que le estaban vedadas, que nunca podía pisar y adonde seguramente no se aventuraría ni en su ausencia. En un primer momento titubeó, ¿qué haría?, colocar sus cosas en su sitio, deshacer la maleta o ceder a la tentación y lanzarse a descubrir secretos. Regina pensó que seguramente optaría por esto último.
A Mari se la habían recomendado unos vecinos del monte Gellért, cuando en una ocasión en la que Regina hacía su llamada habitual del mes para asegurarse de si estaba todo en orden en la casa de Budapest, les mencionó que si conocían a alguna enfermera para cuidar durante al menos un año de András, gravemente enfermo, la avisaran. La vecina llamó al día siguiente para decirle que conocían a una doctora dispuesta a hacerlo. Familia no tenía, podría pasar un año o más en su casa. Hablaba algo de español, porque había estado casada con un médico chileno.
Y Regina cedió. El argumento más decisivo no consistía en que Mari fuera doctora, sino en que era húngara. No argentina, sino húngara de Transilvania. De mi tierra, según decía András, que toda la vida se había considerado de Marosvásárhely, por mucho que hubiera vivido tres veces más tiempo que en la primera etapa de su vida, en el otro confín de Europa.
Regina bebió el coñac a pequeños sorbos, luego con la copa en la mano paseó hasta el extremo opuesto del balcón, a la mecedora abrazada por una frondosa madreselva. Qué extraña es la vida, pensó. András. Tenía diez años menos que ella, pero fue el primero en morir. Cáncer. Siempre decía: llévame a Marosvásárhely, allí quiero descansar. Luego, en el último momento, cambió de idea. Mejor la cremación, y después echad mis restos a la Albufera, dijo. Me gustaba pasar los veranos ahí. Pensad en mí cuando comáis paella. András. ¿Qué diría si viera la casa así de revuelta?
Regina notó desde el principio que Mari se sentía atraída por András. Acaso era su vanidad femenina lo que se despertó y por eso le molestaba tener que soportar a otra mujer yendo y viviendo por el cuarto de su marido, lavarlo, vestirlo. Ella no deseaba vestirlo y desvestirlo cada día, pero le molestaba que lo hiciera otra mujer. Siempre alejaba esa idea absurda, ya que sabía que a Mari la empleaba para estar junto a András, por eso le pagaba, para vestirlo, desvestirlo, lavarlo, para estar junto a él día y noche. Claro, pensó Regina después, a veces la explicación lógica es poca si queremos comprender lo que se oculta en lo profundo de los sentimientos humanos.
Hacía tiempo que la atracción que sentía Regina por su marido se había enfriado. En parte, por su edad. Mientras había estado sano, András siempre había tenido amantes, incluso desde que se casaron, pero a Regina eso más que molestarle, le tranquilizaba. Después de la muerte de su primer marido, recibió a András casi como parte de su herencia, ya que éste era el sobrino de aquel. Siempre habían vivido en comunidad de bienes, pero cada uno hacía su vida. Regina con sus amigas, András con su amante. Sus caminos no se cruzaban mutuamente. Había entre los dos un acuerdo implícito, nunca hacían comentarios ni siquiera encubiertos sobre la vida del otro.
András y Regina llevaban la vida urbana de una pareja de jubilados en el corazón de Madrid. No necesitaban hablar mucho. Regina, con un tono ligeramente malicioso, le comentó una vez a una amiga, que ellos ya se habían dicho todo lo que había que saber, que de la vida cotidiana del otro veían lo que precisaban ver. El pasado lo conocían, el presente siempre lo vivían por separado, y sobre el futuro no tenía sentido hablar.
Regina siempre había sido una persona independiente. András no tanto. Tal vez por eso necesitaba del matrimonio, de amantes. Tampoco podía estar solo en la soledad de una compañía, necesitaba de las atenciones continuas de alguien, pero Regina ya hacía tiempo que no servía para ese papel. Cuando András enfermó, Regina supo enseguida que por mucha lástima que le diera, no podría estar todo el día junto a su cama, ni –claro está– soportaría en su casa a su amante actual, ni a una antigua; no quedaba otra salida que buscar a una enfermera. András eligió a Mari, dijo que ninguna de las dos candidatas húngaro-argentinas le gustaba y que no sería capaz de aguantar ni un solo día la cháchara continua de una suramericana.
Regina no era ciega y conocía a su marido, notó que a él también le gustaba Mari, con su frágil cuerpo de pajarito. Al salir del cuarto del marido y cerrar la puerta, pensó en lo afortunado que era András, que pese a todo, moriría en brazos de una amante. La idea le hizo sonreír. Le divertía ver a András enamorarse con tanta facilidad. Incluso enfermo. Lo conocía, conocía de sobra ese destello de sus ojos. Ahora también lo notó. En su forma de mirar a Mari. Por esa mirada supo enseguida que sólo era cuestión de tiempo y la joven médica terminaría siendo amante de András.
Regina sabía también que Mari era tan tierna con András como podía. Y no había nada más ajeno al carácter de András que ser violento con una mujer. Se lo imaginaba conquistando a Mari con esa mirada amorosa, pero siempre discreta, con su forma de hablarle. Con los ojos casi entornados, alzando a veces aquellos hermosos ojos grises inocentes para mirarla. Mari, por su lado, sentía que no debía levantarse de la cabecera de la cama, que debía escuchar cómo el hombre le relataba su vida. Cómo llegó a Madrid, cómo de pronto se hizo famoso al aparecer su foto en portada de las revistas. Con esa historia tenía el éxito asegurado. Y hay que ver el entusiasmo con que hablaba de su trabajo. De aquella foto de portada, del niño de la calle que en una plazuela, entre casas de vecindad, controla el balón con el pecho en un estilo inconfundible. No importaba que llevaba alpargatas, que sus pantalones fueran puro remiendo, el estilo con que paraba el balón con el pecho lo decía todo y la forma de mirar al cielo con los brazos colgados, la infinita felicidad, la sonrisa triunfal de sus ojos.
Regina conocía a su marido, lo conocía muy bien y notó en Mari lo que ésta tampoco podía definir con exactitud: si era la docilidad de András lo que le atraía o el tímido encanto que derrite instantáneamente a una mujer en presencia de ciertos hombres, al sentir que pronto podría tratarlo como a un hijo. Regina pensó que al fin y al cabo hay situaciones en la vida cuando toda mujer desea que el hombre sea su hijo, su marido, su amante, luego, con el paso del tiempo, se conforma con que sea su hermano mayor o, mejor aun, el menor.
Una mañana, sin querer, Regina fue testigo de la devota entrega de Mari. Cuando estaba en el cuarto de András, en general ni siquiera se acercaba a ella, por las mañanas los esquivaba. Gracias a Dios estaba lejos de su habitación, también su cuarto de baño, así que durante el transcurso del día se encontraban primero, habitualmente, en la cocina o en la sala. Pero ese día, sin que ella pudiera entender el por qué, empezó a inquietarle que ya hubieran pasado las diez y aún no había ni rastro de ella. Se acercó en silencio a la puerta de András, se quedó un rato escuchando, luego, al no oír ruido alguno, entornó la puerta. No tenía intención de hacerlo, pero su mano actuó antes de poder detenerla. Luego ya no hubo vuelta atrás. Vio a Mari sentada al borde de la cama, estaba acariciando la cabeza de András desde la frente hasta la nuca, hasta el mismo cuello la acariciaba. Lenta y suavemente. Al completar el círculo, volvió a empezar. András estaba tumbado, con los ojos cerrados. Regina sintió por un instante que se le doblaban las rodillas, como a una marioneta cuando sueltan sobre su cabeza, por un instante, la cuerda que la sostiene.
Ese día tardó mucho en poder borrar esa imagen de su mente. Se le aparecía en los momentos más imprevistos: en el correo mientras hacía cola para facturar una carta, cuando la pescadera sesgaba de un tajo las aletas del pescado, antes de cortarlo, o en la cafetería de la cadena abierta las 24 horas, donde sentada junto a su café observaba cómo el terrón mojado se derretía lentamente en la cuchara. Le entraron ganas de sonreír. Hay que ver, por vieja que sea, la vida siempre es capaz de brindarme sorpresas, pensó. Luego sacudió la cabeza, como queriendo ahuyentar la imagen, pero la sonrisa permaneció en sus labios y la acompañó todo el día. Cuánto más lejos quedaba la escena, más animada se sentía. En la cafetería estuvo a punto de echarse a reír cuando le daba vueltas a la cabeza a si era sincera al pensar que no tenía curiosidad por saber lo que había sucedido allí dentro antes o después de lo que había presenciado.
Los pensamientos de Regina giraban continuamente en torno a Mari. La policía ya se había ido, levantaron el atestado tras la inspección ocular, le hicieron a Regina las preguntas de siempre, desde cuándo conocía a Mari, qué relación tenían, si la acusaba abiertamente del robo y cosas por el estilo. Regina no se puso a recoger las cosas. Volvió a servirse otra copa de coñac, la sacó a la terraza, se cambió y se sentó bajo la madreselva en flor. Le había llamado la atención la pregunta de uno de los inspectores: ¿por qué había dejado que esa desconocida volviera sola a su casa? Repuso sin pensar que no era una desconocida. Ha vivido aquí año y medio, cuidaba de mi marido. El policía meneó la cabeza al oírlo.
Regina no podía decirle que su marido estaba enamorado de aquella mujer. Y la mujer de su marido. No le pareció importante. Por el hecho del robo, no. Pero por sus circunstancias, quizás. Sin embargo los agentes mostraron más curiosidad por los hechos que por las circunstancias. Regina se arrellanó en la mecedora y volvió a llegar a la conclusión de que no era tanto la pérdida del collar lo que la irritaba, sino algo distinto. O mejor dicho, no la irritaba, más bien la preocupaba todo lo que podía haber tras un gesto horriblemente simple: el de Mari inclinándose y hundiendo en el bolsillo el collar de diamantes más valioso.
Vio de nuevo a Mari entrando en la casa vacía, no se dirigió al pasillo que conducía a su propia habitación, sino hacia el despacho. Entró, olisqueó el aire, abrió instintivamente la ventana, como si quisiera desvanecer el recuerdo de la dueña. Paseó la mirada por cada uno de los objetos, por el lomo de los libros dispuestos en un rígido orden, por las carpetas colocadas sobre el escritorio. Constató para sí misma que Regina siempre lo dejaba todo en un orden impecable.
Al abrir el secreter, Mari vio que hasta los periódicos estaban apilados en un perfecto orden. Extrajo algún que otro cajón del escritorio, allí también reinaba el orden. Mirara donde mirara, solo encontraba un orden ejemplar capaz de provocar en cualquiera una envidia impotente. Y Mari se puso cada vez más nerviosa. De pronto se dio cuenta de que aquel orden irradiaba la misma majestuosidad que emanaba de todo el ser de Regina. La forma de introducir la mano en el cajón. Cómo extrae y después introduce en su bolso de noche el frasco de perfume, el diminuto monedero. Y como se mira luego en el espejo, esboza una leve sonrisa, se pone en marcha y al llegar a la puerta se echa el chal sobre los hombros.
Y he aquí que a la propia criada se le ocurrió que el señor es señor y el criado siempre seguirá siendo un criado. Y entonces, entre los libros de Regina, de pronto Mari sintió que la invadía una ira irracional y que le gustaría arrojar al suelo el contenido de las carpetas, de los cajones, de los armarios, pisotear la infinitud de hojas llenas de unas letras que parecen perlas, las facturas y los documentos cuidadosamente archivados, las fotos colocadas en el álbum, todo. Porque mirara por donde mirara no veía más que la figura inquebrantable de Regina. Se palpaba su alma aunque no estuviera presente.
Y entonces Mari, tal vez, llegó a entender también por qué Regina había renunciado con tanta facilidad a András, por qué no luchó por él al ver que entre ellos dos brotaba algo parecido al amor; aún entonces seguía habiendo entre ellos un lazo más fuerte que el amor. El saber con certeza que los dos eran señores.
A Regina le pareció ver a Mari tambalearse por el efecto de ese reconocimiento; tiene que sujetarse a la pesada mesa de roble para no caer. Se sienta junto al escritorio, se inclina sobre el tablero, gira la cabeza, con un gesto mecánico extrae el cajón superior. Sin mirar siquiera, extiende la mano y uno por uno va tirando al suelo los objetos que contiene. Luego saca el segundo cajón, el tercero, el cuarto, el quinto. Mira al vacío con los ojos fijos, no presta atención a lo que tira al suelo, ni le interesa, sólo pretende una cosa: acabar con todas sus fuerzas con ese orden centenario.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que todo era vano, a ella simplemente la necesitaban y si no hubiera pasado lo que pasó, si András no hubiera enfermado, seguramente ni se habría fijado en ella, habría pasado junto a ella sin verla, porque ella pertenecía a un mundo distinto.
Y Mari se sintió despojada y humillada por partida doble. Había muerto el hombre que amaba, del que creía que correspondía su amor, y ese orden doloroso de pronto le abrió los ojos, para el hombre ella nunca había sido más que una criada.
Entonces Mari se puso de pie de súbito, se dirigió al cuarto ropero de Regina, abrió los armarios uno por uno y lo sacó todo, la ropa, los zapatos, la lencería, todo lo que llegaba a sus manos, tiró por el suelo el contenido del cajón de las joyas; del ropero fue al dormitorio, revolvió la cama, de la cómoda tiró al suelo sujetadores, medias, combinaciones, bragas, todo; luego fue al tocador, barrió cuanto había sobre él, perfumes, maquillaje, lápiz de labios, todo lo que había, luego le tocó el turno a la mesita china en cuyo cajones guardaba Regina sus joyas más valiosas. Sacó el cajón superior, lo sostuvo por encima de su cabeza y le dio la vuelta lentamente. Las joyas familiares, las sartas y pendientes de perlas, collares y broches resbalaron por sus hombros. Luego hizo lo mismo con cada uno de los cinco cajones forrados de terciopelo burdeos. Finalmente, se inclinó de manera automática, recogió del suelo el collar de diamantes, lo hundió en el bolsillo junto con el estuche forrado de terciopelo y se dirigió hacia la puerta.
Fue como si realizara una serie de movimientos practicados desde tiempos inmemoriales, movimientos grabados en sus entrañas y legados de generación en generación. Bastó una señal para que se iniciara la reacción en cadena. El protagonista de la escena no tenía más que seguir inerte los acontecimientos.
Mari cerró la puerta de un portazo, bajó las escaleras. Luego también cerró el portón protegido por una enorme reja de hierro forjado, se apartó un mechón de pelo pegado en la frente y apretó el paso.
Regina se encogió en la mecedora, luego, antes de ponerse en pie se estiró. Sonrió y pensó para sus adentros que fue así seguramente como sucedió. Porque en el último año y medio a Mari ni siquiera se le había pasado por la mente que pese a todo lo que estuviera ocurriendo entre ella y András, no dejaba de ser una criada. Necesitó el espectáculo del orden del despacho para darse cuenta. Luego ya sólo faltaba el desenlace. Al fin y al cabo, está escrito, tarde o temprano, los criados roban o matan a los señores que les dan sustento.
|

|


|
|
|