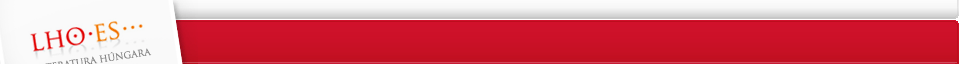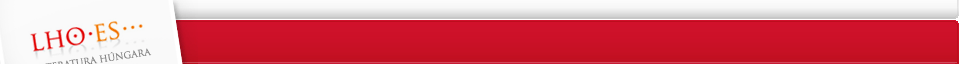|

|

|







|

|

|
|
Margit Kaffka
Hormiguero
Traducción de Éva Cserháti y Antonio Manuel Fuentes Gaviño
Título original: Hangyaboly
Nadir • Valencia, 2009
|
|
|

La obra más conocida de la autora más famosa de las letras húngaras.

Capítulo I
Este gran jardín, viejo, hermoso, está cubierto con el mismo resplandor dulce de septiembre –aire mezclado con espeso oro líquido– que los demás jardines de la vecindad y la ciudad. Los árboles corpulentos, esbeltos, no llevan una vida de esterilidad virginal, sino que después de divertirse como locos, envueltos en velos floreados durante las noches de hadas del mes de la Virgen María, celebran una boda a lo grande; y durante el largo silencio estival crían sus semillas minúsculas cubiertas por la faja verde de su propio tejido tierno y vivo. Ahora, en otoño, es hora de rendir cuentas y demostrar qué han hecho y cómo han obrado para mayor gloria de Dios, por eso muestran sus grandes frutos maduros: pesadas peras limoneras, manzanas rojas y redondas que apenas aguantan colgadas del pedúnculo, y el jardín del convento de monjas se llena de ese aroma especial que se parece a todo menos al olor acre y pudoroso del incienso.
El incienso que ha llenado con su olor nauseabundo los pasillos ahogados, tenebrosos del edificio principal, y sobre todo el angosto y estrecho corredor que va desde la iglesia del convento hasta la puerta del refectorio, pasando por delante de la enorme cocina. Bien temprano, durante las somnolientas y crepusculares mañanas, el incienso se mezcla con el olor de la sopa de comino, del café de bellota tostada y de la caldera del fregadero, cuando las alumnas internas, famélicas y atontadas por la monotonía mecánica de su vida, van a desayunar por parejas arrastrándose silenciosas y exhaustas después de la larga misa.
A esas horas, el portal del convento y el de la nave de la iglesia están abiertos para que puedan entrar libremente los devotos laicos y las alumnas externas. Para ellas la misa diaria no es obligatoria, pero saben bien que a la hora de las notas finales su piedad será una circunstancia atenuante; por eso intentan ser vistas por su tutora, aunque se deslicen en la antesala sólo al final de la misa para escuchar el evangelio, y apenas unten sus frentes traviesas con unas gotitas de agua bendita, con un gesto superficial, una prisa casi profanadora y un temblor involuntario. En esas ocasiones, las internas, uniformadas de azul, pueden respirar por un momento ese olor fresco, alegre, mundano, que entra con la corriente de aire exterior. Sus miradas anhelosas pueden ver un trozo de la ciudad y, fugazmente, como en un sueño, vislumbrar la vida como la conocieron en tiempos remotos, años antes, cuando vivían en casa e iban a la escuela desde el hogar paterno, cuando su madre las despertaba, les regañaba si tardaban en levantarse, les peinaba el cabello, y cuando el verdadero café desprendía un aroma agradable en la mesa, y avanzaban por la calle clara, soleada, con pasos apresurados y la cartera en la mano, gritando con los muchachos o dándose codazos entre risas, y veían a Mari ir a la compra con su gran cesto de mercado… Sí, aquí en la entrada de la iglesia también pueden ver de vez en cuando a las criadas con su cesto, a las ancianas del rosario, y a algunos muchachos –gorra en mano– de entre los escolares más pobres que suelen hacer de monaguillo para poder ser admitidos en el internado de teología católica. También pueden ver a las compañeras externas, a las felices que vienen a clase desde casa, y a las que sólo conocen por el nombre, porque en las aulas las de uniforme tienen que sentarse en bancos separados, y está casi prohibido relacionarse con las mundanas, excepto para aquellas cordialidades que exige el amor al prójimo. Las pequeñas profanas miran desde un rincón con curiosidad burlona y perpleja las filas que avanzan ordenadamente. Su vida contemplada desde la libertad y la cotidianidad alegre y despreocupada inspira respeto: el orden ritual, el ritmo rigurosamente impuesto de su vida y sus pasos son extraños, misteriosos y solemnes. Las miran con un poco de envidia, como a las sacerdotisas, las iniciadas; sin embargo, ríen entre sí.
Sobre todo se ríen a espaldas de la “Vieja”, la monja gorda de cara colorada como la pimienta, todas saben que es la temida pastora de ese rebaño color añil. “¡Kunigunda, tremebunda!”, se burlan de ella y sueltan risitas a escondidas. Claro, ellas no están sometidas a su poder omnímodo. ¡Oh, cómo las odia! No se vuelve a mirarlas porque nunca llegaría a averiguar quién ha hecho tal o cual cosa, ni puede mandar sobre ellas; pero su cara cobra un tono todavía más rojo por la ira reprimida, y su puño robusto aprieta con fuerza las calaveras talladas de las cuentas del rosario. “¡Sois unas descaradas! ¡Unas sinvergüenzas! ¡Unas impertinentes! ”, les espeta con su voz casi masculina, con acento suabo. Coloca su enorme figura robusta de espaldas al portal para tapar la vista, la calle, la luz matutina, el tráfico, la excitante libertad. “¡De prisa!”, grita sin cesar con voz ronca hasta que el angosto pasillo absorbe la fila de pasos somnolientos. Y no se salvará quien susurre una palabra al oído de su compañera, quien rompa el silentium matutino obligatorio con alguna señal. Si es una alumna pequeña, sin duda encontrará como castigo estar arrodillada en el centro del refectorio; si es mayor tendrá que escuchar de buena mañana, a la hora del café de bellota tostada, durante varios minutos, la reprimenda de esa voz ronca, gruñona, militar, que irrumpe en el silencio forzoso con sus repetidos ataques de ira enervantes.
Y con eso empieza el día: lecciones, clases de trabajo, oficios –catequesis, oraciones en coro, letanías hasta el desmayo, postración sobre las frías baldosas–; igual que el día anterior, sin diferencia alguna.
Oh, sí, uno puede acostumbrarse a la Vieja, y durante las oraciones el pensamiento vuela lejos, pero esa monotonía horrible… Los días vacíos de la juventud ya son en sí terriblemente largos, la espera se hace pesada; hay tanto anhelo impaciente por la vida…
Pero el jardín es dulce, bonito y aromático. Es tan bueno bajar allí, abandonar la sala de estar escrupulosamente limpia, los pasillos tenebrosos, los patios empedrados, pasar por delante del nuevo edificio del instituto y de la casa del jardinero, recorrer el largo y aburrido camino de la huerta, entre los setos de grosella espinosa, y al final llegar al mundo frondoso y alambrado donde no hay que arrastrarse en parejas; donde se puede deambular por las sendas zigzagueantes, esconderse entre el verdor espeso de los lilos que crecen al pie de la cerca. Allí, por las tardes, las alumnas de la escuela elemental y de la cívica pueden jugar al escondite, y las mayores señoritas del Magisterio pueden vagabundear a solas o en grupo, compartir secretos y soñar.
Aquí las hierbas no desprenden el olor devoto del incienso y de las navetas funerarias, y los árboles no sienten un ápice de vergüenza aunque estén en el jardín del convento. Durante los meses de silencio estival han nutrido sus criaturas, y ahora miran a esas pobres vírgenes ruidosas que con la vuelta del otoño llegaron gimoteando todavía por el nido familiar. Las peras amarillas, pesadas, ya están listas, suspendidas por el pedúnculo, sólo falta una brisa y…
–-¡Paf! ¡Mirad qué grande! ¡Vaya! Si ahora estuviera en casa, la cogería y me la comería enseguida! ¡Se me derramaría el jugo por la boca!
Las tres muchachas pequeñas abandonan pronto la clase de sollozos, que es el juego tradicional de septiembre. Las niñas, sobre todo si es su primer año, se sientan juntas en un banco del jardín, y enumeran entre sollozos la felicidad del hogar, su apreciado pasado, y luego, a ver quién puede más, se echan a llorar, con un milagrosamente femenino e instintivamente cristiano… placer. ¡Pero es que han caído varias peras jugosas, casi pasadas! No deben tocarlas, hay que informar o llevárselas a sor Kunigunda. Así las peras llegan al secadero o a la cocina donde, con un poco de azúcar, se convertirán en frutas en almíbar, y se guardarán para los enfermos del invierno; sí, es el orden… y sólo el diablo tienta a la gente con esos deseos sensuales, para que luego arda en el infierno o en el purgatorio; la que no puede vencer la tentación se gana una buena; y la que montaría sor Kunigunda, tal vez les pondría en la espalda la lengua roja de Satanás, ¡y cómo gritaría!… Si se pudieran coger a escondidas… Pero ya la han visto tres, y tal vez se han dado cuenta otras; Janka Wester seguramente las delataría porque es familiar de una hermana; y dos señoritas del Magisterio también las están observando desde detrás del árbol y se ríen… Y si acaso no se enterara nadie, de todos modos se descubriría todo en el Juicio final porque allí todo sale a la luz, y ¡sería una vergüenza descomunal! ¿O no es verdad? Hasta los pecados confesados saldrán a la luz, pero la diferencia será que por ellos no se sentirá vergüenza en el corazón. ¿O no es verdad?
…Y con pasos lentos, temblorosos, se acercan hacia la fuente de la atracción. Está allí, con su amarillo seductor, ¡qué perdición!, promesa esperanzadora de todos los placeres terrenales, deseo pecaminoso, tentación irresistible para la boca… ¡Oh, fruta inocente! La fantasía y la prohibición te han hecho crecer enormemente, te han dado importancia, te han convertido en un veneno nocivo. Fruto del peral, criatura de Dios, ahora Satanás sonríe desde tu bella cara esmaltada; ¡que quitas el pecado del mundo…!
–-Na was is! ¡Recójanme, señoritas, cómanme, señoritas! A ver… ¿qué os he dicho? Ihr dumme Gränd’ln!
Las tres muchachas pilladas se estremecen y la miran heladas del susto. ¿Quién será? Y efectivamente es ella, la terrorífica Kunigunda, que se les acercaba por la espalda, pero las cuentas del rosario no van pasando entre sus dedos, ha cesado la eterna murmuración muda de sus labios; mira a las pequeñas, y en su amplio rostro grande, simple y rojo, aparece un huésped efímero: una sonrisa extraña, vergonzosa, un poco profana, tal vez un poco maternal, una sonrisa de comprensión, de recuerdos remotos… Al instante, se esconde detrás de su desagrado, pero de manera un tanto cohibida, torpe. Las niñas apenas dan crédito a sus oídos, se acercan a la fruta temblorosas, asustadas, desanimadas.
La hermana les da la espalda, murmura algo, y su figura robusta de contornos duros desaparece con una rapidez insólita por la curva del sendero; se dirige a la salida.
–-¿Podemos comernos la pera? –pregunta una niña rubia con diadema, todavía pálida del susto–. ¿Será verdad?
Forman un grupo, todas indecisas, temerosas, con la fruta en la mano.
Se les acerca Janka Wester. Hasta ahora había tenido fija en ellas su mirada enferma de ojos grandes, fascinantes; y su cara pálida, tapada por el libro de geografía que estudiaba con ahínco.
–-No, no os la comáis, no os lo aconsejo. La hermana sólo ha querido probar vuestra abnegación. Venid conmigo, allí abajo, cerca de la alambrada, escondida en el hueco de un árbol, mi clase guarda una estatuilla de la Virgen de Lourdes; la compramos para la primera comunión. Tenéis que ofrecérsela a ella, a su grandeza. Vamos a llevársela, ¿de acuerdo? ¡En los cielos os será devuelto con creces! Naturalmente no debéis tocar el altar porque es de los de la cívica. Nosotras compramos la seda y las estampitas. Pero si queréis hacerle una ofrenda, me la podéis dar a mí.
–-Sí, eso estaría bien –dice la niña de la diadema temblando de la emoción y feliz por el honor–. Y además tengo una estampa con borde dentado del Corazón de Jesús, ¡y la voy a ofrecer también! –añade inesperadamente, animada por la idea de que en el reino de los cielos recibirá a cambio diez estampas de borde dentado. Y se van con la fruta madura; la adolescente espigada que va delante la lleva en las manos como un cáliz de consagración. Las orugas glotonas y los gusanos menudos celebrarán felices una comida opípara a los pies blancos de la Virgen de Lourdes. Porque Dios cuida de igual manera a sus criaturas más humildes.
|

|


|
|
|