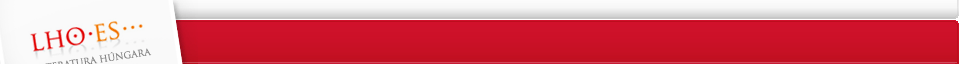|

|

|







|

|
|
|
DOS VERANOS
Margit Kaffka
|
|


|
|
¡Hjckrrh! es un proyecto literario digital de unos traductores radicados en Barcelona que han sabido aprovechar las nuevas tecnologías para publicar libros que aún no han sido traducidos al castellano y que ellos consideran importantes. “Con la serie Gran Guerra-100 años, ¡Hjckrrh! quiere recordar la catástrofe que se desató en Europa y muchas otras partes del mundo hace un siglo”, según se lee en la página de la editorial, http://hjckrrh.org.
“Dos veranos narra la vida diaria de una lavandera de Budapest a lo largo de los dos primeros años de la Gran Guerra, entre febrero de 1914 y mediados de 1915. El relato está centrado en la vida de Veron, su trabajo y sus relaciones personales. Esa vida es presentada de modo realista y empático. El conflicto se va introduciendo de modo sibilino en la narración. Prácticamente desde el sótano en el que habita y trabaja Veron y como trasfondo a la descripción de sus esfuerzos por ganarse la vida, de sus afectos y sentimientos, presenciamos cada vez menos en segundo plano la partida de vecinos, la llegada de conscriptos y luego de heridos, el modo en que la cotidianidad y las costumbres se alteran como consecuencia del conflicto. Así, aunque presenciemos ante todo las relaciones personales y afectivas de Veron, su lucha cotidiana por la subsistencia, esa descripción objetiva de la vida de una trabajadora pobre de Budapest que no se cuestiona los acontecimientos, sino que sencillamente los padece, es en realidad un grito articulado contra el estado de las cosas. Margit Kaffka convierte aquí la descripción en alegato.”
A continuación presentamos un fragmento de la obra. |
|
|
Un sol tenue y adormecido, ligeramente sonriente, iluminaba los muros de las casas a modo de tímido y deslucido anuncio primaveral en febrero; quizás incluso se sintiera un poco avergonzado de embaucar a la gente. ¿Volverían a creer en él? ¿Qué dejaría para mayo y los meses de verano? ¿Y quién tiene huerto, árboles o casa estival en plena calle Hiúz, que aunque se halle en Buda se ha visto rodeada en los últimos tiempos de casas y callejones? Hacía cuatro años, cuando los Vitorisz se mudaron al 21, a un sótano que daba a la calle, el solar de enfrente se encontraba cubierto de hierba y una criatura delgadita como la señora Vitorisz podía pasar entre los listones de la cerca para coger flores silvestres y ponerlas en una lechera desportillada. Ahora el sótano era oscuro debido a las dos grandes casas de vecindad, pero ¿qué se le iba a hacer? Era un local grande y libre de humedad, ¡y no subían el alquiler!
En eso estaba pensando Veron mientras sus brazos morenos y secos tendían la ropa. Pues sí, en esas ocasiones era necesario pensar en algo alentador: en el alquiler, que ya estaba pagado; en la ropa, que estaba secándose para el día siguiente; en la lavandería de al lado, que gracias a Dios había quebrado; en la deuda saldada y en su marido, que había vuelto a trabajar. “Hay que pensar en cosas así, en cosas buenas, porque una a veces se aflige tanto que de puros nervios le entran ganas de beber lejía. Cuando despunta la primavera, una siempre se vuelve así de rara y cambiante.” El año anterior, por esas mismas fechas, le había dicho a su marido: “Ya verás, un día me pondré en camino y no dejaré de correr; correré sin parar”. Pero el año anterior había sido peor porque había estado enferma y había tenido que ir al hospital, y Károly se había dado a la cerveza, razón por la que habían discutido mucho. Ahora su vida se iba despejando cada vez más: la deuda estaba pagada y siempre había nuevos hogares de los que llegaba ropa sucia. “¡Viva Garibaldi!”, le habría gustado gritar como solía hacer su difunto padre, un carpintero de aldea, cuando le iba bien el trabajo o estaba un poco bebido. Pero no, ¡no fuera a ser que su marido, que estaba en la alcoba, se riera de ella!
––¡Oye, Károly! ¿Sabes que el teniente de la Guardia Cívica también la trae aquí?
––¿Cuál? –Se oyó una voz convertida en un largo bostezo desde la cama de la habitación en forma de U–. ¿Aquel que tiene una habitación alquilada en casa de la viuda del doctor?
––Ése. Me paró la nueva criada de la viuda del doctor. ¡Es una mujer muy agradable!
––¿Esa… esa del moño alto?
––¿Moño alto…? ¡Anda! Bueno, si otras se peinan, ¿por qué no voy a hacerlo yo también? –Y, sonriente, hizo lucir los pendientes y los adornos de vidrio que abundaban en su pelo.
––¡Pero tiene la cara como un plato!
––¡Habrase visto el gusto tan fino que tienes! –se rió la mujer, y sus pequeños ojos, aquellos chispeantes y negros huesos de cereza, brillaron.
Estaba contenta de que a su hombre no le gustaran las mujeres de cara rellena. Ella era delgada y de piel morena, y todos los inquilinos del sótano de la calle Hiúz decían que estaba raquítica; pero la viuda del doctor la alababa muchas veces: “¡Es usted muy fina, señora Vitorisz! ¡Qué manitas y qué pies tan menudos! ¡Como los de una princesa!”. En esas ocasiones la mujer de Vitorisz no dejaba de contar que su padre había deseado que ella estudiara, que fuera a Magisterio (por ser la más pequeña y espabilada), pero murió antes de que aquello pudiera hacerse realidad.
El señor Vitorisz, fabricante de sombreros de señora, se hallaba tumbado en la cama aprovechando los últimos momentos de remoloneo antes de incorporarse al día siguiente al trabajo en una fábrica de la calle Király. Era un hombre apuesto que siempre iba arreglado. Llevaba la ropa limpia y sin apenas arrugas, y el pelo moreno con la raya al lado; se afeitaba cada dos días y bajo la nariz se recortaba el bigote a la inglesa. Si en esas ocasiones en que no tenía trabajo, los llamaban a él y a su mujer para pulir el suelo de alguna casa (Vitorisz se deslizaba sobre el cepillo, dejando a su mujer el trabajo más fácil: pasar la cera), no comían allí, sino que siempre pedían dinero extra para la comida e iban juntos a alguna taberna. Károly ayudaba cortésmente a su mujer a quitarse el abrigo –comprado en un mercado de viejo–, echaba agua en un vaso y le preguntaba: “¿Qué te apetece, mi señora?”. No únicamente ante otras personas, sino incluso cuando estaban solos se dirigía a ella de esa forma: “Mi señora”. Asimismo le encantaba usar la palabra correctísimo, pero pronunciándola con una sola erre: “corectísimo”. Muchas veces llevaba a casa libros de la biblioteca del albergue popular, que envolvía con esmero en papel de periódico, y se los leía por las noches a Veron en voz alta. Otras veces se quedaban hablando, filosofando, sobre las más diversas cosas. La señora Vitorisz sabía perfectamente por qué le toleraba a su marido que algunas veces se gastase el dinero a la ligera y no aguantase mucho tiempo en un mismo trabajo, en una misma fábrica, que se hastiase tan pronto. “Uno necesita un poco de descanso, de cambio”, solía decir en esas ocasiones.
Como no tenían hijos, eso no les causaba mayores problemas. Károly se complacía en traer y llevar la ropa lavada en una bolsa de viaje, y a veces incluso conseguía nuevos clientes porque su apariencia no dejaba de infundir admiración allí donde se presentaba. Y su mujercita, ¡tan avispada que era capaz incluso de sacar agua de las piedras!, merodeaba por las casas de empeño, y a cambio de unas pocas monedas –cinco o seis coronas– compraba en pequeñas tiendas dedicadas al trapicheo de artículos despreciados por las aves rapaces: tela y encajes, cintillos, hilos y alfileres por kilos. Vitorisz guardaba la mercancía en un pequeño bolso y trataba de venderla personalmente a costureras y señoras que conocía. La tela se vendía como rosquillas entre las criadas finas de las casas vecinas, que la compraban para hacerse blusas o delantales, y con el negocio siempre ganaban un par de coronas. Tras unos meses así, Vitorisz por lo general entraba en una nueva fábrica y trabajaba con esmero; pero cuando ya lo conocían y le habían cogido cariño, él se hastiaba de nuevo. “Está bien, ¡pero si tuviéramos hijos…!”, suspiraba la mujer de vez en cuando; sin embargo, en esas ocasiones siempre se lanzaban alguna palabra áspera, así que ella prefería callarse. Vitorisz, o al menos eso era lo que había aparentado toda su vida, anhelaba mucho tener hijos. Cuando él y su mujer, unos años mayor, se fueron a vivir juntos, acostumbraba a decir: “Si te quedas en estado, nos casaremos enseguida”. Pero no ocurrió así; con todo, Vera sabía que el hombre la quería. Su padre, el carpintero viudo, la había expulsado de la familia cuando a los veinte años se escapó del pueblo con un mecánico. Estuvo tres años bregando con él y abortó varias veces; luego fue a trabajar de ama de llaves a la casa de un funcionario viudo por veinte coronas y amor. Al conocer a Károly consideró, con la inteligencia propia de las mujeres, que estaba hecho para ella, y con sus artes consiguió amarrarlo. Su familia continuaba reñida con ella; no obstante, un día murió el carpintero y la familia se dividió la herencia; y, con las casi dos mil coronas que le tocaron, lo primero que pagaron fue a un juez municipal que celebró una boda modesta. “Sólo para complacer al mundo”, dijo el sombrerero. Con el dinero montaron una lavandería propia, y en un año casi todo lo que tenían se fue al traste. El resto lo devoraron los achaques de ella, que se había traído de los tiempos del mecánico cierta enfermedad por la que no podía tener más hijos. Aun así, hasta el momento ella y Vitorisz se habían llevado bien, a las duras y a las maduras. Veron conocía, a través de lo más íntimo de ellas (la ropa sucia y las casas a las que tenía acceso), a muchas señoras que se sinceraban con ella y que le contaban todos los males que las aquejaban; sin embargo, nunca la inquietó la idea de tener un cuarto de baño, una criada o blusas de treinta coronas; esas cosas quedaban tan lejos de sus aspiraciones y de su círculo como en el caso de aquellas señoras tener un abono de temporada en la ópera o un mayordomo. Muchas veces las comidas que Veron preparaba para su marido estaban más sabrosas que los guisotes que preparaban las chicas para todo de aquellas damas; y, si en verano, porque también hacía la colada para un actor musical, recibía a cambio dos butacas de palco para el círculo teatral, Veron se ponía en su arreglado pelo un pañuelo de encaje de tres coronas, y, en el entreacto, Károly le llevaba chocolate de veinte coronas; después de la función iban a un pequeño café a tomar una cerveza y hojear revistas satíricas… Además, en esas ocasiones se ilusionaban, aunque sólo un poco –lo suficiente, por lo general– con tener una vida más fina y noble que su entorno real. Juntos miraban con desdén al bobo del conserje, al tosco del lavandero o al borracho del panadero; de todos modos, se preocupaban por mantener una relación de aparente cordialidad con los vecinos. Todos los respetaban de modo natural, los trataban de señor y señora –incluso el tendero–, y en el tranvía o en el parque a veces los forasteros les hablaban así: “Señora, recójase el vestido, por favor” o ““Disculpe, señor”. Entonces el sombrerero invitaba a Veron a no sentirse especialmente honrada por ello…
Traducción de Eszter Orbán y Antonio Manuel Fuentes Gaviño
|

|


|
|
|