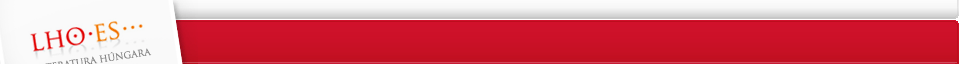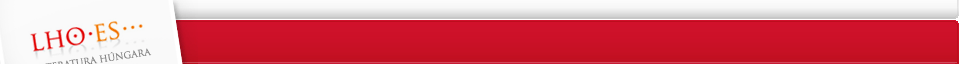|

|

|







|

|

|
|
Frigyes Karinthy
El circo
Traducción de Mária Szijj
Título original: A cirkusz
Kossuth • Budapest, 1994
|
|
|

Sin duda alguna anhelaba ir al circo de todo corazón, pero con la misma intensidad deseaba poseer un violín; luego me regalaron el violín en primer lugar y al circo, por el contrario, no me llevaron, así pasó que cada determinado tiempo soñaba con el circo. Una vez lo veía desde muy lejos, tras las colinas y sentía como si alguien me llevara de la mano. Otras veces me encontraba de repente en medio de una ciudad grande y desconocida, pero el circo era igual, con la misma entrada y el vestíbulo que daba a los dos lados. Entonces ya tenía el billete, parecía que podía entrar, sin embargo el sueño se me enturbiaba y volvía a quedarme fuera.
Finalmente dejé de soñarlo. Estaba allí, detrás de la taquilla, junto a la entrada, a mi lado había un señor excitado, barbudo y cojo, el director, que con la mano apartaba el telón de colores y gritaba a toda prisa: “Por aquí, pasen por aquí, vayan entrando que en seguida comienza la función, pasen, pasen”. Y la gente —muchísima gente, gente de todas clases, criados, soldados, señoras con sombrero y caballeros bien afeitados— se agolpaba, se empujaba, se reía y charlaba a voces. Sabía que el director me vería en seguida y, efectivamente, me vio, me agarró la mano y me dijo irritado: “Pasen, pasen, ¿tienes entrada? Si tienes, pasa, si no, lárgate”. Se me formó un nudo en la garganta, empecé a balbucir que no tenía entrada, pero que yo no quería ir a los graderíos, sino que el violín… y señalaba desesperado al violín que, naturalmente, sujetaba bajo el brazo. Se inclinó hasta mi boca e iracundo esperó hasta que conseguí tartamudearle que no tenía entrada, pero que había compuesto, yo mismo, una canción para violín y que si me dejaba entrar podría tocársela al público. Entonces se echó a reír a carcajadas, le veía la garganta que parecía un túnel profundo, luego dijo fría y textualmente: “Compañerito, lunático, tu corazón está extático”. Aquel me pareció un poemita de lo más ingenioso y vi que al director le agradó mi involuntario halago, me dio unas palmadas en el hombro y me dijo que esperara, que a lo mejor se podía hacer algo, que lo discutiríamos.
En efecto, más tarde entró en el oscuro pasillo donde yo le esperaba tiritando y dijo condescendiente que la música de violín en sí, tomada en su conjunto, resultaba un paralelepípedo. Comprendí al instante que eso significaba que no confiaba en mi éxito. Comencé a jurar, pero se puso muy serio y me hizo saber que, bien, haríamos un intento, pero primero había que avisar a las autoridades militares para que me dieran un sello real e imperial. Mientras tanto me enseñaría todo el circo, lo que hay detrás, los actores, las fieras, todo, para que tuviera una idea de lo que se trataba y de lo que le gustaba al público.
Se me saltaba el corazón de la emoción de estar, pese a todo, allí dentro, pero también sentía miedo. Me apretaba el violín contra el pecho y me esforzaba por no olvidar la melodía. Me guió entre innumerables telones, cada uno con diferentes escenas vivas. Arriba, en lo alto, trabajaban hombres vestidos de rojo. Esperaba poder ver a actores y amazonas, pero no, sólo veía una escalera ancha y larga. Apenas podía seguirle el paso, tan veloz subía por ella. Luego pasamos por salas tapizadas de terciopelo: casualmente abrí una puerta de donde irrumpía un gran alboroto, un bullicio chillón y vi cantidad de cabezas humanas hormigueando. El director me gritó que la cerrara en seguida, que allí estaba el público esperando la función y no debía ver lo que había al otro lado.
Después abrió una portezuela de hierro: abajo se extendía una enorme sala semicircular. En medio de ese estupendo recinto con surtidor y palmeras había un hombre de rostro hermoso, labios apretados y ojos fieros, estrangulando a una mujer. La mujer tan sólo emitía unos rugidos apagados. Ofrecían un espectáculo aterrador, rompí a gritar y exigí entre maldiciones que la salvaran. Pero el director me agarró de las manos. Estúpido, dijo, pero si son mis actores, todo esto es teatro, y además no son personas de carne y hueso, son de cera, como en el museo. Al fijarme mejor, vi que la cara de la mujer era en verdad artificial y sus ojos, de vidrio.
Me sentí avergonzado y cambié de tema, pero mi corazón seguía palpitando desenfrenado. Entonces el director me llevó a una sala amplia y desordenada, donde había chicos y chicas maquillados, vestidos de distintos colores y sentados en pupitres como en la escuela. Era la escuela de payasos, según supe. Me sentaron a mí también en uno de los pupitres y el director fue llamando a los alumnos a la pizarra. Uno de ellos salió caminando sobre los brazos, dando golpes, de vez en cuando, con la cabeza en el suelo. Tuvo que repetir su espectáculo. Luego le tocó el turno a un hombre alto que sacó un cuchillo y se rajó el pecho. De la herida cayó sangre y parte del pulmón, el hombre gimió y se desplomó. El director asintió satisfecho.
—Así está bien —dijo. —Gustará.
El suicida volvió a su sitio, del pupitre sacó aguja e hilo y entre siseos y muecas de dolor se cosió el corte. Entonces vi que tenía infinidad de cicatrices similares surcándole el pecho.
Siguieron otros que sabían distintas cosas. Hubo ventrílocuos que imitaban voces humanas y animales con tanta destreza que apenas podía dar crédito a mis oídos. Uno de ellos hablaba con voz de niño con tanta perfección que mis ojos se llenaron de lágrimas porque imitaba los sollozos de un niño moribundo; pero al mirarle a la cara constaté asombrado que tenía los ojos y los labios inmóviles. Otro hacía de mujer llorona y maldiciente; luego siguieron otros que imitaban a mujeres, se oían voces roncas, risas aterciopeladas y en la oscuridad destellaban ojos siniestros.
Entonces el director echó una ojeada a un libro y pronunció mi nombre. Me levanté, me miró de arriba a abajo y preguntó sin más:
–-Y tú ¿qué sabes hacer?
Señalé al violín y volvía a tartamudear algo sobre la melodía que había compuesto. Una oleada de risas atravesó la sala; el director dio un golpe furioso en la mesa.
—Pero ¿sigues incordiándome con ese violín? —dijo— ¡Qué porquería!
Quería decirle que la melodía que había compuesto era bastante peculiar y que deseaba interpretarla si me lo permitían. Pero él llamó a un chico para que me llevara a ver los instrumentos musicales.
Me condujeron a otra sala. Allí había enormes máquinas y aparatos, cada uno un instrumento. Había trompetas gigantescas accionadas por fuelles; con cada soplido les salían de la garganta verdaderos truenos. Luego había triángulos del tamaño de una habitación, con martillos de vapor. Encima de un tambor gigantesco giraban elefantes domados que daban golpes con las patas. Había un maravilloso órgano accionado por una máquina eléctrica que movía a la vez treinta pianos y mil tubos de acero, el más alto de los cuales era como la chimenea de una fábrica. El director de orquesta estaba subido a un podio, al abrir los brazos resonó un acorde único y se levantó un torbellino de aire; me pareció que en aquel mismo instante me arrastraría a la calle. Los músicos tenían delante un teclado como los de las linotipias; trabajaban con anteojos con la mirada fija en la partitura.
Al volver a la otra clase, donde ya me esperaba el director, estaba mareado y me zumbaban los oídos. Le relaté que había visto los instrumentos, pero que los desconocía todos y no los sabía tocar. Se encogió de hombros y dijo que lo sentía mucho, pero que en ese caso: “perdiz”. Estábamos parados ante dos puertas con telones que conducían a la calle. Los actores entraban presurosos por una, llevaban infinidad de máscaras, por cuyo orificio, al apartarse el telón, destellaban multicolores luces eléctricas. Quise entrar, pero el director dijo que si no sabía nada, sería mejor ver primero el depósito de cadáveres.
Entramos por la otra puerta; un oscuro pasillo bajaba a los sótanos. En la lejanía centelleaban siseantes llamitas de gas. A los dos lados se abrían cámaras en medio de una penumbra nebulosa y tupida; entraban y salían criados con batas blancas y rostros manchados. Me estremecí y no me atreví a mirar lo que había allí dentro. Al final del pasillo, el director se detuvo y habló con alguien. Miré furtivamente a mi alrededor; al lado de las paredes se extendían largas mesas de hojalata; sobre ellas había cadáveres desnudos colocados uno al lado del otro: ancianos y niños; luego órganos y extremidades antiguos, conservados. Desde las profundidades se esparcía un pesado y asfixiantes hedor a formalina. Veía que se abría otro pasillo, totalmente oscuro, hacia abajo. El director hablaba sobre mí; parecía acordar con el médico que yo me quedara allí. El médico miraba en dirección al pasillo oscuro.
Entonces comencé a suplicarle que no me dejara allí; le dije que, si no podía ser de otra forma, prefería aprender algo para presentarlo al público. Menearon la cabeza y el médico apuntó que la única posibilidad eran las acrobacias, porque el público estaba ya impaciente.
Entonces me llevaron a una especie de buhardilla; a través de pequeños tragaluces ví la ciudad que se extendía en lo profundo, debajo de mí. Al lado de las paredes se alzaban escaleras de mano angostas y largas. Había cuerdas, barras y redes tiradas por todas partes; sobre las escaleras practicaban acróbatas de camiseta color rosa. Me colocaron delante una para que subiera. Al llegar arriba, la extendieron hacia fuera —me aferré a ella con fuerza— y al mirar abajo, vi toda la ciudad, por las calles correteaban seres humanos que parecían hormigas. Emití un leve chillido y perdí el conocimiento.
Pero allí estuve otra vez, aprendiendo y practicando durante largas semanas y meses. Subía y bajaba la escalera; cuando ya lo hacía bien y más o menos me podía parar en lo más alto, me alargaron una silla. Me puse de pie y, haciendo equilibrios con ella, me subí encima. Más tarde hicimos lo mismo con dos, luego con tres sillas. Y pasó largo, largo tiempo.
Después, mucho después, llegué por fin al escenario, pero ya tenía la cara estrecha y llena de arrugas, y pintada como la de aquellos que había visto por primera vez. Entonces ya llevaba largos, largos años allí y me conocía cada resquicio del circo. Vestía una camiseta rosa y deambulaba agotado en medio de la penumbra de los telones laterales, por donde correteaban criados sudorosos que cargaban alfombras. Zumbaba un rumor continuo y pesado, y yo estaba demasiado cansado para pensar en lo que era. De repente surgió una claridad aguda y enfermiza; ante mis ojos se abrieron los telones de terciopelo. Al otro lado, se hacinaba un conglomerado de cabezas humanas; se oyó un breve aplauso y luego un silencio lleno de expectación y susurros.
Allí estaba yo, solo, sobre la alfombra que relucía en la amplia luz blanca. Con pasos callados corrí hacia el centro; el cono del foco me seguía. Me incliné con movimientos serpenteantes hacia los palcos, a ambos lados. Me acercaron la escalera y, rápida y silenciosamente —con tanta liviandad que ni sentí mi cuerpo— trepé a una altura de cuatro pisos. Allí, con sumo cuidado, me paré sobre un delgado peldaño, me tambaleé balanceándome por unos segundos. Entonces me subieron una mesita con patas de hierro, apoyada sobre un listón. La agarré y sin mayor esfuerzo coloqué dos de sus patas sobre el último peldaño de la escalera. Me encaramé a la mesa y sin dejar de balancearme, me paré sobre ella. Luego siguieron tres sillas, una encima de otra; oí un murmullo complacido, y subí a la estructura. La última silla estaba patas arriba; sobre una de sus patas, que giraba vacilante y silenciosa, coloqué, sin apenas respirar, el ángulo inferior de un enorme dado. Toda la construcción se tambaleaba suavemente bajo mi peso y sentía como los latidos de mi corazón bajaban palpitando hasta el último peldaño. Por fin le tocó al listón; tardé varios minutos en poder ajustarlo sobre el extremo superior del dado. Después trepé lentamente por él; llegué arriba, me detuve y descansé. El sudor bajaba cálida y lentamente por mi rostro. Tenía todos los músculos tensos y me temblaban como un arco. Esperé hasta que la vacilación de la construcción llegara al punto muerto; entonces, en medio de un silencio mortal, me estiré, me desabroché la camiseta y saqué el violín… Con las manos temblorosas coloqué el arco sobre el instrumento… tanteando con un pie, despacio solté el listón, me incliné hacia delante… me balanceé por unos minutos… y aprovechando el silencio del estupor que abajo hacía abrir las bocas y empuñaba los corazones, despacio y temblando, comencé a tocar aquella melodía que hacía mucho, mucho tiempo había oído una vez sonar y sollozar en mi corazón.
|

|


|
|
|