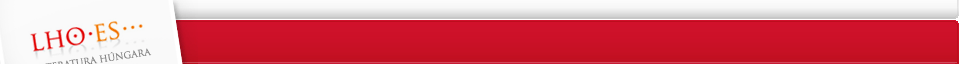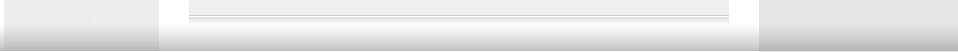|

|

|







|

|
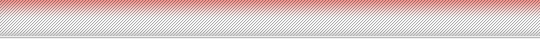

|
No delante del niño
Nyerges András
|
|
 |
|
 |
|

|
|
 |
|
|
|
|
|
|

|
De niño conocía a una sola persona capaz de apasionarse con el pedigrí de una prenda de vestir: era la madre de mi padre sobre la que ejercía ese efecto el abrigo de invierno que ella misma había tendido sobre el diván de mis padres y se paseaba ante él una y otra vez con la espalda encorvada de forma extraña y una insólita postura de cintura. Parecía que le faltaba poco para inclinarse ante él. El abrigo se lo había agenciado en un evento de caridad patrocinado ni más ni menos que por la Excelentísima Señora…
A mi abuela ya le habían soplado semanas antes que de entre el sinnúmero de eventos similares merecía la pena colarse precisamente en ese, ya que ahí se iba a repartir ropa realmente fina. No cabía duda de que no existía fuerza alguna en el mundo que después de eso pudiera retenerla. Aunque hacía bochorno, se donaban prendas de abrigo a los necesitados. Mi abuela llegó a casa ebria de triunfo, sus ojos, menudos y separados, brillaban de satisfacción. Sin embargo, lo primero que hizo no fue preguntarnos qué había en el envoltorio ni contarnos la agilidad y la determinación de las que había precisado para hacerse con el botín. Aún en la puerta comenzó a explicarnos que el abrigo que traía ¡había sido del mismísimo Istvánka! Mis padres no le preguntaron cómo era posible, de modo decepcionante ni se alborozaron ni lo pusieron en entredicho, sencillamente les interesaban otras cosas. Mi padre palpó el abrigo enguatado, de tela jaspeada y con presillas y dijo que la verdad es que estaba en bastante buen estado. Mi abuela estalló airada: si te digo que era de Istvánka, ¿qué más quieres? Está perfecto. De acuerdo, madre, contestó mi padre, pero que se lo pruebe el niño a ver si le queda bien. ¿Crees que lo que le va bien al pequeño István Horthy no es adecuado para tu hijo? La voz de mi abuela comenzó a engrosarse espantosamente, lo que mi madre trató de evitar interrumpiéndola emocionada: ¡incluso tiene capucha! A mi abuela le traía sin cuidado la alabanza y se puso a rezar, Dios mío, ¿no ves lo que me están haciendo? Ese día, incluso las paredes parecían sudar, sin embargo me pusieron el abrigo, y cuando ya estaba envuelto en él, mi padre se arrodilló junto a mí y desde allí miró a mi abuela; no se le olvide, madre, que si hace falta, yo lo puedo ajustar. No había necesidad de ello, no me apretaba en las axilas, las mangas no eran cortas, y tampoco había que hacerle el dobladillo. Ya he dicho yo que está perfecto, insistió mi abuela, a Istvánka se le ha quedado pequeño, pero está como nuevo. Tengo calor, gemí quejumbroso, dispuesto a librar uno por uno los botones de madera de las adornadas presillas. Claro que sí, cielo, dijo mi madre, quítatelo… Mi abuela se me acercó de un salto a una velocidad enloquecida y me gritó: suelta, que ya lo hago yo. Se notaba que tenía pánico a que yo pudiera causarle algún daño al abrigo del pequeño István “con mis desmañados deditos”, como solía decir. Y ahora lo guardo bien guardadito, afirmó y se retiró a su habitación. Yo aún no había cumplido cuatro años, pero ya sabía lo que significaba que mi abuela guardara algo. Para mi tercer cumpleaños, mi padrino y mi madrina me habían regalado un coche de bomberos, enorme y precioso, era rojo, con una raya dorada en el borde, mientras que las ruedas y el resto de piezas brillaban negras. Tenía una minúscula manivela, y si la giraba la escalera se extendía hasta llegar más alto de lo que yo era, y luego se podía girar la escalera alrededor de su eje. En el exterior, junto al asiento del conductor, habían fijado una manguera de goma que servía para pitar, emitía exactamente el mismo sonido que los coches que se veían por la calle. Pude jugar con él una sola vez, justo cuando me lo regalaron. En cuanto mi padrino y mi madrina se fueron, mi abuela se apoderó del coche, lo volvió a empaquetar y lo depositó en la parte de arriba del armario, ya lo guardo yo, dijo, tú, con tus desmañados deditos, serías capaz de destrozarlo. Yo intentaba recuperarlo cada vez que me quedaba solo en la habitación, pero en vano colocaba una silla junto al armario y me subía en ella, en vano estiraba el brazo una y otra vez, entre el coche y el paquete se abría una distancia de al menos medio metro. Estaba convencido de que mi nuevo abrigo iba a acabar junto al coche de bomberos, pero estaba equivocado. En vez de envolverlo de nuevo, lo colgó en una percha, lo puso en el armario y hundió ostentosamente en el bolsillo la llave, que nunca dejaba al alcance de otros. No vamos a gastar el abrigo de Istvánka como una prenda ordinaria, nos espetó, y a juzgar por su mirada no me quedó ninguna duda acerca de lo que estaría pensando: que yo, el pequeño Andris, en realidad no era digno de llevar la ropa del pequeño István. Pero madre, protestó mi padre, al niño se le quedará pequeño antes de que usted lo vuelva a sacar. Mi abuela, como siempre, no toleró la discusión, tú déjamelo a mí, dijo, y lanzó una mirada aguda hacia mi madre, tú tampoco tendrías una prenda decente si yo no me ocupara de ti…
Del abrigo no se volvió a hablar, salvo los días en que llegaba de visita alguna de sus amigas, a la vez clienta suya. Les vendía en menudos frascos blancos un ungüento rosa y de olor dulce, preparado por ella misma, que llamaba “la crema de Irénke”, y a la que, según decía, se debía la belleza de su propio cutis. Yo, por mi parte, no lo veía nada bello, aunque sin duda carecía de arrugas, no como sus amigas. Antes de preparar la crema íbamos siempre a adquirir los ingredientes: el frasco a la droguería de Neruda, los compuestos a la botica de Török. Incluso yo mismo me lo sabía ya de memoria: glicerina, lanolina, estearina. Lo más importante era la glicerina, según explicaba al anciano ayudante de farmacéutico con bigote de morsa cada vez que le entregaba la lista. Mientras le preparaban el pedido, evocaban viejos recuerdos, y así yo me enteraba, sin querer, de muchas cosas extrañas, que en realidad no comprendía. Mi abuela, incluso cuando no era todavía la señora Nyerges, había sido esteticista y manicura por su cuenta; iba a peinar a casas particulares, entre ellas a las de las familias más distinguidas. Ya por aquel entonces frecuentaba el lugar para hacer sus compras, si bien aún no para ella misma, sino para sus clientas. Ande, Irénke, que a mí me puede revelar tranquilamente el secreto de su crema, le pedía con insistencia el anciano ayudante. Glicerina, lanolina, estearina, le contestaba mi abuela. Ya, ya, ¿y las proporciones…? Deje que eso sea mi secreto, respondía mi abuela, que hagan el pedido, y yo se lo llevo a domicilio con mucho gusto. En eso quedaban, y en cuanto salíamos a la calle no podía evitar explicarme que su crema era cien veces mejor que la que compraban de la fábrica. Tal vez por eso seguían siéndole fieles algunas de sus viejas clientas, aunque hacía mucho que ya no se dedicaba a peinar y demás cosas. Había una señora alta, nerviosa y para mi gusto demasiado perfumada, a la que apenas se podía distinguir bajo los chales, encajes y velos, y que ella llamaba la condesa Ruppcsics, aunque no sin añadir en cada ocasión que a lo sumo había sido la mujer de un conde, eso si acaso había llegado a serlo… No obstante, la llegada de “la Ruppcsics” era siempre todo un acontecimiento. Para complacerla en una ocasión mi abuela sacó incluso mi abrigo de invierno y yo tuve que girar embutido en él para que me pudiera ver desde todos los ángulos. ¿Qué le parece?, se jactó mi abuela, ¡mi nieto llevando el abrigo del nieto del Gobernador! La Ruppcsics no dijo nada, en cambio cogió la percha de la que mi abuela había descolgado el abrigo y se entretuvo observándola un buen rato. Era una percha hermosa, forrada con un material estampado y que llevaba una inscripción: Suvretta Haus St. Moritz. ¿Cuándo ha estado allí, Irénke? Una locomotora se ruborizaba con más facilidad que mi abuela, pero ahora de pronto se puso como un tomate. Yo no lo entendía, nunca la había visto tan confusa. Luego salió del apuro diciendo que nos la habían regalado y que solo la usábamos para el abrigo de Istvánka. Al fin y al cabo, ¿no da igual quién nos la haya regalado? Entonces la Ruppcsics frunció los labios con sorna y afirmó con un desdén perceptible incluso para mí: ¡ande ya, la Rebekka haciéndose la caritativa!
Pocas veces tenía oportunidad de quedarme a solas con mis padres, como tampoco ellos entre sí, pero por las noches, antes de que mi padre saliera a trabajar, había un par de minutos durante los que podíamos discutir cualquier cosa, pues mi abuela estaba preparando bocadillos en la cocina. Así que un día le pregunté: papá, ¿el abrigo me lo ha regalado una tal Rebekka? Mi pregunta les desconcertó, mi padre me puso entre sus rodillas y me preguntó que de dónde había sacado eso. Ahora el que se asustó fui yo. No pasa nada, osito, trató de tranquilizarme, hay gente malvada que se burla de la señora que te lo regaló llamándole Rebekka. ¿Sabes?, incluso quisieron expulsarla de su propia casa. ¿Y dónde vive? Mis padres se miraron mutuamente. En el palacio real, pero eso no debes contárselo a nadie, que nos puede pasar igual…
Mi madre, en un momento en que creía que yo no prestaba atención, preguntó con una voz apagada, ¿no será que la Ruppcsics se ha hecho de los cruces flechadas? Mi padre se encogió de hombros, la vieja fulana es capaz incluso de eso, pero tú no te preocupes. Yo tenía un montón de preguntas más: ¿qué pasaba con la percha?, ¿qué significaba fulana y quiénes eran los cruces flechadas?, pero entró mi abuela y tuve que dejarlo para otro día. Y eso que me carcomía la curiosidad, sobre todo por el tema de la percha, puesto que todas las perchas que teníamos eran así, con la única diferencia de que en el resto ponía Tenerife, Milán, Belgrado, Argel o Gibraltar, y también teníamos toallas y ceniceros del mismo tipo.
El abrigo de Istvánka no lo volví a ver durante todo el invierno, aunque los domingos íbamos a la iglesia del barrio Terézváros para la misa de las diez. Mi abuela me forzaba a embutirme en mi viejo abrigo, que me quedaba pequeño y ella, por su parte, vestía el que llevaba para ir al mercado a comprar. Durante mucho tiempo no entendí por qué lo hacía, pero una vez llegué a oír lo que gruñía oculta tras la puerta del armario mientras se vestía, ¡qué vergüenza, ojalá pudiéramos pagar al menos el impuesto a la iglesia! Siempre nos sentábamos en el mismo banco, junto a las mismas personas, ¿cómo estáis, Irénke, pobrecita mía?, oía los lamentos, ¿cómo vamos a estar?, si resulta que este niño sobrevive, yo no sé con qué lo vamos a vestir, era en ese punto en que por lo general sus vecinos empezaban a sisear para avisarla de que yo también podía oír lo que decía, pero ella se limitaba a hacer un gesto de indiferencia, ¿y qué si lo oye?, en cualquier caso, no lo va a entender; yo no sé por qué tenían tanta prisa con él, si viven de milagro, todavía son jóvenes, podían haberse esperado. A esas alturas, Hévey, el párroco normalmente estaba ya en lo alto de púlpito, dispuesto a empezar el sermón y nos advertía dando golpecitos con los dedos, porque para entonces todos los demás estaban ya en silencio.
Traducción de Eszter Orbán y José Miguel González Trevejo
|
|
|

|


|
|
|