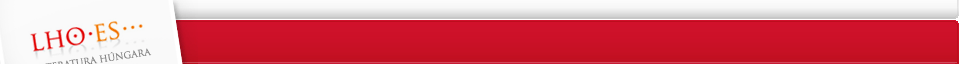|

|

|







|

|



Frigyes Karinthy
Yo y yocito
1887–1938
Yocito es un hombre diminuto, del tamaño de mi dedo índice. Con todo, no es un niño pequeño, sino un hombre minúsculo de rostro afeitado, veloz e inquieto, con una sonrisa socarrona y pretenciosa y unos ojos impertinentes. Lleva pantalones cortos y medias de seda como un pequeño marqués. Es alegre, guasón, desenfadado, cínico y descreído. Sus movimientos son envolventes y exagerados hasta la burla, es prepotentemente sumiso y cortés, y a veces sorprende por su insolencia.
Yo no me conozco a mí mismo: la palabra Yo es vaga, misteriosa y trágica, implica tenebrosidad con fuegos destelleantes; es dolor sordo o alegría triunfal. Los Yoes de los otros sí los veo ante mí o detrás, con contornos nítidos, agrandados o achicados a través del cristalino de mi propio Yo, pero ese cristalino es de vidrio, invisible, y al hacer visibles a otros, él mismo desaparece.
Muchas veces he andado buscándome a mí mismo y he pugnado conmigo mismo a través de las tinieblas, pero la respuesta a mis preguntas se limita a unos inexpresables sentimientos de angustia, un agudo dolor y un inquieto placer. No me conozco a mí mismo. Pero sí conozco a alguien que vive dentro de mí, con quien nunca he conversado, que muchas veces toma la palabra, insolente y gritón, sin preocuparse de que yo nunca le contesto, de que me siento avergonzado y turbado por él, como un padre con buenos modales en compañía de su maleducado crío.
Ahora que estoy hablando de él, me doy cuenta asombrado de que ni siquiera le he puesto un nombre de tan enfadado como estoy con él y de tanto haber insistido siempre en hacerme creer a mí mismo que no existe.
No obstante, existe. ¿Cómo llamarlo? No puedo llamarlo Yo, pues él no soy yo, él es minúsculo. Él es Yocito, pero no quiero que lo identifiquen conmigo.
Yocito es un hombre diminuto, del tamaño de mi dedo índice. Con todo, no es un niño pequeño, sino un hombre minúsculo de rostro afeitado, veloz e inquieto, con una sonrisa socarrona y pretenciosa y unos ojos impertinentes. Lleva pantalones cortos y medias de seda como un pequeño marqués. Es alegre, guasón, desenfadado, cínico y descreído. Sus movimientos son envolventes y exagerados hasta la burla, es prepotentemente sumiso y cortés, y a veces sorprende por su insolencia. No conoce momentos festivos, conmoción o enternecimiento, no le gusta el silencio. En las pausas embarazosas irrumpe con estrepitosas carcajadas. Desconozco su morada, a veces se instala en mi cabeza, se sienta sobre mis sesos, mueve las piernecitas y silba. Otras, se me esconde en la palma de la mano y me tironea los dedos; yo estoy sentado frente a otra persona, un educado caballero de bien con el que converso de manera seria y formal, y él no deja de darme tirones para que le toque una oreja o la nariz al tal señor de manera completamente inesperada o que le dé un capirotazo. Yocito está siempre despierto, pero normalmente empieza a hablar cuando más desagradable e incómodo resulta para mí. Cuando necesitaría silencio, atención y concentración.
Yocito me habla únicamente a mí, nunca ha abordado a otra persona. Parece que me ha elegido a mí y ha decidido que el único proyecto de su alegre vida sin objetivos es fastidiarme y desconcertarme. Ya me he visto algunas veces con el corazón derretido y desbordado, lleno de un ferviente cariño y un doloroso deseo de contarlo todo de mí mismo a amigos o amantes. De entregarme de lleno para que se encariñen o se compadezcan de mí: ¿ves?, este soy yo. En estas ocasiones he indagado en mí mismo conmocionado, humilde, cándido. Y haciéndolo fue como di, entre otros, con Yocito, y comencé a darle tirones y a instarle: “Anda, habla tú también, preséntate, inclínate, pues formas parte de mí”. Él, sin embargo, callaba obstinado, y si abría la boca, me hablaba solo a mí, y no al otro: “Déjalo ya, me decía impertinente y altivo, ¿no te das cuenta de lo ridículo que estás? Quieres engañarlos ¿no lo ves? Pero a mí no me engañas, papá, ¿no te da vergüenza querer engañarme a mí? ¡Pero si yo te conozco!, menudo sentimentalismo, menuda barbaridad, pero tú sigue si es lo que te apetece”. Tengo que tolerarlo porque carezco de armas contra él. A mí me gustan las palabras lindas, llanas y expresivas, los verbos profundos, los giros aristocráticos, me gustan las palabras trágicas porque estoy convencido de que esas son las que expresan la vida. El suyo es un vocabulario vulgar, mezquino, cínico e impudente. Colecciona con perverso placer las groserías más soeces, los adjetivos compactos, descarados y escabrosos. Recoge y usa sin titubeo el argot, el vocabulario de los vagabundos, pícaros, campesinos y soldados. Entre sus amistades está la vil chusma de los arrabales, el vendedor callejero de periódicos, el impío judío urbano, el criado corrompido y el agente instalado en los cafés. A ellos les ha robado Yocito las palabras de las que ha compuesto su vocabulario, son esas las palabras con las que me aterra, agobia o abochorna justo cuando ando buscando dentro de mí el cristal de los vocablos más hermosos, profundos y altísonos.
Ha echado a perder mis minutos más profundos, en los que estaba a punto de alcanzar el sentido de la vida: el dolor. Cierto es, sin embargo, que muchas veces ha logrado salvar con ello mi árida, bruta y pagana vida. Cuando era adolescente escribía un diario sobre mí y para mí, no quería que nadie más que yo pudiera leerlo. Pero cuando quise anotar la verdad final sobre mí mismo, fue él quien dijo: “Oye, abuelito, no escribas eso, ¿qué va a decir la persona a la que se lo vas a enseñar? Al final terminará decepcionado de ti y no creerá que seas el que quieres aparentar ser”. “Pero si yo lo que pretendo es precisamente eso”, insistí desesperado. “Vale, vale, tío”, dijo y yo obedecí para no verme obligado a discutir con él.
Era él quien estropeaba mis poesías empezando de repente a hablar entre dos rimas en voz alta y en tono de broma: “’Aflicción’, queda bien, buena rima”, dijo en una ocasión. “Aunque claro, tú no querías poner eso, pero no importa. Lo importante es que tenga un efecto directo, como si emanara de las profundidades de tu alma, pese a que no puede emanar de las profundidades de tu alma, más que nada, porque allí estoy sentado yo fumando y moviendo las piernas. Tan ricamente”. Es él el que se me instala en la garganta mientras expreso el pésame por la muerte de alguien y se pone a contar chistes: “Mira -me dice-, menuda nariz tiene, como un pepino. Con qué gracia podría pasear por ella una avispa. Y entonces el otro se vería obligado a espantarla con la mano, ¿cómo sería eso?”. Ignoro si los actores conocen a Yocito. Yo, si fuera actor, sería incapaz de aguantarlo. En ocasiones he hablado, orado o recitado en público. Esos han sido sus minutos más desenfrenados: no cerraba el pico ni por un instante. Yo hablo, peroro, levanto la voz, me apasiono, me emociono y provoco efectos; quizás incluso llegue a deshacerme en lágrimas, mientras él no se calla ni por un segundo, habla sin parar y dice lo que se le ocurre con su cínica e irrespetuosa voz. No se permite en absoluto ser molestado por mis palabras. En una ocasión, lo sorprendí aterrado cantando un cuplé de cabaret mientras yo disertaba excitado y con tono elevado sobre los objetivos de la humanidad y la tragedia de cierto héroe. Y es lo de menos, que no preste atención a lo que yo esté haciendo y que se entretenga con pésimas canciones y música de organillo. Lo peor es cuando aguza el oído, presta atención, controla y critica. Yo hablo al público, y mientras tanto, él me habla a mí sin tregua. “Bueno, abuelito”, dice, “eso te ha salido bastante bien. Pero ahora ten cuidado, levanta la voz y haz temblar tu garganta. Ahora conmociónate, como si quisieras prorrumpir en lágrimas. Eso ha salido mal. Habrá que compensarlo cuando llegues a esa parte pésima con la cosa esa, la indignación o no sé qué. Ten cuidado con ese de la primera fila, no presta atención, hay que pegarle un grito ¿Qué tipo de tío será? Uno bueno. ¿Qué diría si ahora de repente te pusieras a cantar: “Sariiiiiita… eres mi parejiiiiiiiita…oléééééé…oléééééé”. O esto otro: “Paaaaa…papááá…papapapapáááá”, lo que se canta en los cabarets”.
No sé si otros conocen a Yocito, pero yo conozco a gente de la que sé que no habita en ella ningún Yocito. Son los coléricos, los indignados, los sinceramente cobardes, los dirigidos por sus instintos, a los que se les sube la sangre a la cabeza, los que empuñan el cuchillo y lo hunden en el otro, o los que caen de rodillas gritando. En ellos no vive ningún Yocito, porque Yocito, si yo cogiese el puñal y gruñese: “Te voy a matar, mujer traicionera”, me agarraría la mano y me diría con calma: “Ya te pensarás eso de matar”, y si me diera por implorar por mi vida, él rompería en carcajadas en mi interior y se pitorrearía del que me estuviera amenazando.
Porque él no se preocupa de mi vida, no le doy lástima. Es él quien canturrea y tararea cuando los ojos se me llenan con lágrimas de pena, diciendo: “Bien, ahora lleva la mano a los ojos, ahora baja la cabeza, ahora más alto porque te están escuchando con atención. ¡Qué raro es como lloras!, tararí, tarará, eres muy gracioso, por mí puedes morir, no quiero ni volver a verte, ya estoy harto de ti. Por cierto, ¿cómo estás?”. Es él quien habla paralelamente a aquellos a los que yo hablo, pero mientras yo lo hago respetuoso y correcto, él les lanza inauditas groserías. Es él quien trata de tú al primer ministro, y mientras yo le digo: “Excelentísimo Señor, quizás sea posible…”, él habla así: “Mira, hijo, démonos prisa, no tenemos tiempo ni tú ni yo, así que dejemos de aburrirnos el uno al otro”. Creo que va a arruinar incluso mis últimos minutos, les arrebatará toda solemnidad. Mientras yo me esté preparando para el gran viaje entre estertores, Yocito permanecerá sentado en la punta de mi hundida nariz, dando órdenes: “Venga, una frase ingeniosa, viejo, antes de que te vayas al otro barrio, para que la puedan citar los románticos y los pedantes que nunca te han conocido, como nunca me han conocido tampoco a mí”. Y es él quien me quita la pluma de la mano ahora que quiero hablar de él. “Soy un buen tema, ¿verdad?”, me dice. “Te entienden pocos, y pocos se dan cuenta de que solo me has usado como tema porque no tenías otra cosa que escribir”. Diablo de crío, ¿qué responderle? Solo acabará aún más engreído. ¿Debería decirle que miente, que no es cierto que sea solo un tema, que yo quería dibujarlo y contar que vive dentro de mí…? Sonríe impertinente y creído. “¿Sí?”, pregunta. “Está bien. ¿Pero entonces por qué no me dejas que hable por mi propia boca? Así me podrías presentar mejor, de manera más directa. ¿Por qué haces una descripción de mí? ¿Por qué me caracterizas? Déjame hablar por mí mismo: Ya me presentaré yo”. No…no, eso es imposible… Es imposible en un libro o un periódico decente… ¡Cállate, niño malcriado!
Traducción de Eszter Orbán y Elena Ibáñez
|

|


|
|
|