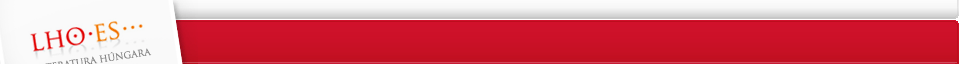|

|

|







|

|
|
|
El hombre metropolitano
Antal Szerb
|
|


|
|
En este magnífico ensayo de 1938, Antal Szerb comparte sus impresiones sobre la vida en las grandes ciudades, aunque en realidad ofrecee una sagaz crítica llena de un humor sutil, del modo de vida en las sociedades capitalistas. Sus palabras no han perdido vigencia. |
|
|
(…) Los distintivos del hombre metropolitano se manifiestan más nítidamente en su forma de vivir. Si revisamos un día de este tipo humano, podremos apreciarlos en su totalidad. El día del hombre metropolitano por lo general empieza mal. La mañana en las metrópolis es la parte más tediosa y más descorazonadora del día. Con frío y hambre por el deficiente desayuno, multitud de gente somnolienta y nerviosa afluye hacia sus lugares de trabajo donde se ve obligada a pasar largas horas desesperadamente aburridas. En estas ocasiones tiene la sensación de estar malgastando su vida irremediablemente. Parte de la melancolía matutina tiene lugar en determinados medios de transporte que juegan un papel muy importante en la formación del orden de vida del hombre metropolitano. El estado de ánimo de los habitantes de las distintas metrópolis durante sus desplazamientos presenta marcadas y características diferencias. El londinense se sume en un profundísimo silencio entre el público del tren subterráneo. A veces cuando el subterráneo se detiene a uno se le hiela la sangre ante el silencio absoluto en que se ven envueltos cientos de personas sentadas o en pie sin pronunciar palabra. En cambio el parisino vive su vida privada imperturbablemente incluso en los medios de transporte público. A veces sólo una intervención vigorosa del revisor consigue acabar con un beso de despedida prolongado. El budapestino en cuanto se sube a un medio de transporte en el que no es el único pasajero se pone furioso. Está enfadado con todos sus semejantes que viajan allí además de él, los considera usurpadores e intrusos y se siente ofendido en su dignidad señorial. En otras partes, la gente sube y baja con un ágil salto deportivo porque el autobús sólo se detiene un instante, sobre todo en Italia, donde el Duce ha introducido el amor a la vida peligrosa. El budapestino se sube como un bicho majestuoso, y si por causalidad el desgraciado revisor hace arrancar el autobús antes de que él haya podido subir con toda comodidad, se arma el escándalo. Un señor no se da prisa, dice el budapestino, y en este caso, como la mayoría de las veces, ser señor no significa otra cosa que una completa falta de sensiblidad social: no se le ocurre que además de él viajan también otras personas en el autobús o el tranvía, tal vez un médico con prisa para ver a un paciente sumido en el dolor o un niño al que el corazón le late desbocado por el nervioso temor a no llegar al colegio antes de que toquen el timbre, y a quien cada minuto de retraso le parece letal. El medio de transporte más característico de la metrópoli es el automóvil. Si pronunciamos el nombre de una metrópoli y le asociamos ideas la segunda o la tercera será sin duda la del automóvil. El automóvil es la expresión más manifiesta de lo que se denomina el ritmo metropolitano. El hombre de la metrópoli, como tantas veces se ha dicho, adora la velocidad. Tiene un sentido del tiempo particular, y quizá sea este sentido del tiempo el que más claramente lo separa del modo de vida del hombre pueblerino. El hombre del pueblo se queja de no poder soportar el terrible vértigo de la metrópoli, mientras que el hombre metropolitano lo hace porque le desespera la asesina lentitud del pueblo. La impaciencia, el dolor sentido porque el tiempo transcurra sin ser aprovechado, la constante conciencia del valor, incluso del valor económico del minuto, la furia del tiempo están en la sangre del hombre metropolitano, pertenecen a los elementos más caracterísicos de su neurastenia: el hombre metropolitano vive de esta manera la fugacidad de la vida, es una forma velada del miedo a la muerte. Con el paso del tiempo, el sentido del tiempo se vuelve contra sí mismo, las prisas, a fin de cuentas, se eliminan a sí mismas. En las metrópolis de Europa del Oeste y América todos tienen tanta prisa que el número de automóviles ha llegado a ser tan alto que se obstaculizan unos a otros, y el que quiere llegar a tiempo a su destino, mira el reloj bien temprano y emprende el camino a pie. Al empresario americano se le exige tener siempre prisa y mil cosas que hacer. Poco a poco, las prisas se han convertido para él en un fin en sí mismo, dicen que hoy día ya no hace otra cosa que darse prisa de manera febril, y así tarda mucho más en arreglar cualquier asunto que el empresario europeo, más tranquilo y no atrapado por la velocidad. Pero por fin llega la hora de la comida. En la metrópoli, incluso esta actividad sagrada de central importancia y rodeada del calor familiar ha perdido su carácter intrínsecamente humano y se ha vuelto rutinaria. El ama de casa no tiene tiempo para cocinar en su hogar, muchas veces ni siquiera le conviene económicamente, la comida del restaurante y a domicilio es mejor y más baratano obstante, carece de la seriedead moral de la que goza una comida previamente concertada, preparada con sumo esmero, según las tradiciones familiares, y consumida entre entrañables ceremonias. En las metrópolis de Alemania, Inglaterra y Estados Unidos se ha perdido el culto a la comida, la gente ya ni siquiera come, sólo se alimenta, y le trae sin cuidado con qué. Tras la comida, el día va terminando paulatinamente, y se acerca el momento en que el hombre metropolitano dice: “también hay que vivir”. Esa idea de que también hay que vivir sólo puede darse en una civilización tardía. En las grandes épocas de las culturas anteriores eso no podía plantearse porque la vida no era ni una exigencia ni una obligación para la gente, como lo es hoy. Se vivía de forma sencilla en todos los instantes de la vida sin pensar en que la actividad que se estaba realizando era lo que se llamaba la vida. La gente vivía la vida cuando trabajaba y cuando comía, y sobre todo cuando no hacía nada, lo que le pasaba con mucha mayor frecuencia que a nosotros. Sólo en las civilizaciones tardías, en la época de las metrópolis, se separan vida y trabajo. El hombre metropolitano trabaja, trabaja más de la cuenta, pero eso para él no es la vida, trabaja únicamente para ganarse el dinero que necesita para luego tras terminar el trabajo, poder empezar a vivir. Sin embargo, su trabajo lo consume tanto que ya no le quedan ni energía ni talento para lo que él llama la vida. Este disfrute de la vida tras el trabajo obligatorio es lo que llaman ocio. En la metrópoli incluso el ocio se ha vuelto maquinal y se ha convertido en un artículo de amplio consumo. Unas gigantescas ramas industriales se encargan de la vida del hombre metropolitano después del trabajo. En los estados autoritarios, es el propio Estado el que se ocupa de que sus ciudadanos participen de la obligatoria diversión, para eso sirven instituciones como Kraft durch Freude o Dopolavoro. En los estados libres, el ocio está dirigido por grandes empresas privadas. El medio principal del entretenimiento masivo es el cine, que poco a poco acabará tragándose todas las demás formas de ocio. En América, tras la alimentación, se lleva a los invitados al cine, porque así ambas partes se ahorran la conversación y otros placeres de la vida social antaño considerados magníficos y hoy ya pesados. El cine es la forma de ocio más maquinal: el hombre mismo no tiene que hacer nada, y sin embargo se divierte, quiera o no incluso vive, porque la película remueve su entorpecido mundo emocional y le proporciona la ilusión de que ha pasado algo. Luego, la noche se cierne sobre la metrópoli. La noche de la metrópoli tampoco es una noche verdadera: hay claridad, la mayoría de la gente la pasa en blanco. De noche todos los gatos son pardos, pero independientemente de esto, de noche las metrópolis se parecen aún más que de día. Los locales nocturnos son en general internacionales: iguales en cualquier parte del mundo. En todos lados se imita a París, y poco a poco, el propio París se verá obligado a amoldarse a ellos, a ser tal como los extranjeros se imaginan París. Por la noche brota la peculiar flora y fauna de la metrópoli: el hampa. La metrópoli, en general, está orgullosa de su hampa, cree que destaca su carácter metropolitano de la misma manera que lo hace por ejemplo, el cigoñal de la pusta o la siempreviva en los Alpes. El ciudadano americano sufre mucho por sus gángsters sin embargo los contempla como el artista la dolorosa experiencia de la que nace la obra de arte; porque ¿de qué tratarían las típicas películas u obras literarias americanas si no existieran los gángsters? El parisino cría a sus apaches de forma artificial en unos recintos delimitadoscomo el americano a los indios, con fines turísticos. Pero no dejemos de hablar de la diferencia que hay entre las metrópolis y de las posibles maneras de clasificarlas. París es de naturaleza centrípeta. Tiene un sistema vial radiocéntrico (su sistema vial construido en forma de estrella confluye en un centro): todas las vías llevan a la Place d’Opéra. El parisino se dirige al centro hasta en su alma y siempre sabe a qué distancia está la Place d’Opéra. El sentimiento del centro es tan fuerte en él que está convencido de que París es el centro del universo. Adora y alaba a su ciudad con fe ciega, desde hace trescientos años ya sin solución de continuidad. Esa constante autoalabanza desde luego ha influido también en el mundo exterior, que poco a poco se ha creído que París es el centro del mundo y la ciudad más bella. Y eso que París no es bella, pues una metrópoli no puede serlo, el carácter maquinal de la noción excluye la belleza. Cuenta con unos edificios hermosísimos y unas maravillosas calles de impuetuosas curvas, pero la totalidad de la ciudad es fea como toda metrópoli. No hay color entre ella y Venecia o Bolonia, ni tampoco Budapest, cuya situación geográfica llena de belleza lírica no puede ser deteriorada por mucho empeño que ponga la gente en ello. Londres al contrario es de naturaleza centrífuga. El parisino está inmensamente orgulloso de su ciudad, el londinense no para de avergonzarse de ella. Sabe que es fea, y Londres lo es de verdad, ni siquiera intenta ocultar su fealdad, y no ambiciona la belleza. Toda Londres pugna por salir de sí misma, carece de centro, cada zona de ella es un mundo aparte sin ninguna conexión entre ellas. El propio londinense pugna por salir de ella, si puede vive en los alrededores. Esa constante centrifugalidad que dura desde hace siglos hace que Londres sea de una extensión inconmensurable: siempre trata de estar lo más lejos posible de sí misma. Incluso se avergüenza de ser una metrópoli: sus palacetes gustan de comportarse como si fueran unos castillos provincianos, las casas burguesas si es posible, se rodean de jardines e intentan dar una ilusión aldeana. El aspecto de la metrópoli más grande del mundo es el menos metropolitano entre todas las metrópolis. Budapest es de una naturaleza mixta en todos los aspectos. Es una metrópoli, no obstante la mayor parte de sus habitantes tiene una mentalidad provinciana y anhela la provincia; a ese respecto es una ciudad centrífuga. Por otra parte, está muy orgullosa, y con razón, de su repentina grandeza es más, a veces parece incluso darse tono con sus edificios de exagerado tamaño. Su principal rasgo es la juventud. Para ser una metrópoli, Budapest es muy joven, ya no es una niña pero aún no ha pasado su primera juventud. Su belleza y su fealdad son propias de la belleza y la feladad de la juventud.
Traducción de Eszter Orbán y Elena Ibáñez
|

|


|
|
|