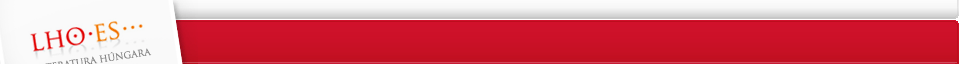|

|

|







|

|
|
|
El califa cigüeña
Mihály Babits
|
|


|
|
La editorial greylock acaba de publicar El califa cigüeña, una novela de Mihály Babits, una de las figuras cumbres de la literatura húngara de la primera mitad del siglo XX, que ejercía una actividad literaria polifacética. El califa cigüeña es su primera novela (1913). El título alude a un cuento de Las mil y una noches en el que un califa por arte de magia se convierte en cigüeña, sin embargo luego se le olvida la palabra mágica que serviría para recobrar su identidad perdida. El protagonista de la novela es Elemér Tábory, un señorito de buen parecer y estudiante sobresaliente, al que le aguarda un futuro brillante. A Tábory le torturan unos sueños en los que aparece su alter ego, un infeliz, feo y amargado aprendiz de carpintero. En ese estado esquizofrénico las fronteras entre realidad y sueño, día y noche se vuelven cada vez más borrosas. |
|
|
(Autobiografía de Elemér Tábory)
Quiero reunir los escritos de mi vida. ¿Quién sabe cuánto tiempo me resta? El paso que me he determinado a dar puede que acabe siendo fatal. La noche va pasando lenta y segura. De pronto, como un asesino, se acercará de puntillas el Sueño negro y se detendrá silencioso detrás de mí. Súbitamente me tapará los ojos con la palma de la mano. Y, a partir de entonces, ya no responderé de mis actos. Podrá ocurrirme cualquier cosa.
Quiero reunir los escritos de mi vida antes de volver a dormirme.
Guardo apuntes fieles de todo lo sucedido. Mi vida ha sido como un sueño, y mis sueños, como la vida.
Mi vida ha sido bella como un sueño. Ay, ¡ojalá hubiera sido mi vida desgraciada y mis sueños bellos!
Todo comenzó cuando tenía dieciséis años.
Antes también habían ocurrido cosas extrañas, pero no había en ellas nada que llamase la atención: podían considerarse meras niñerías. Por ejemplo, lo del carpintero. Cada día, de camino a la escuela, pasaba junto al taller del carpintero. Muchas veces me detenía ante la estrecha ventana. Poco a poco, aquel oscuro taller se iba convirtiendo en mi fantasía en un escenario de misterios. Sin causa ni fundamento, me imaginaba cómo con el pretexto del inocuo oficio de carpintero, malhechores, falsificadores de moneda, quizás incluso asesinos maltrataban o torturaban allí a inocentes muchachos… como yo. De alguna manera llegué incluso a insinuar esta convicción a unos camaradas míos, de modo que acabamos fundando una auténtica sociedad secreta del doctor Holmes para esclarecer aquel misterio. La sociedad, igual que el propio enigma, dejó de existir sin más, aunque yo, inexplicablemente, seguía estremeciéndome cada vez que me asaltaba el olor a cola que salía por la ventana de la ebanistería, parecía un olor familiar, y yo tenía la sensación de haber vivido y sufrido durante mucho tiempo en aquel taller.
Sin embargo, yo era un muchacho rico de buena familia, y el mejor alumno de la escuela.
En la escuela tenía dos compañeros a los que me unía un apego especial.
Por lo general era muy superior a mis compañeros. Me tenían cariño y me admiraban porque era guapo y capaz, más inteligente y más fuerte que ellos, porque me vestía bien, siempre llevaba encima dinero y, sobre todo, porque no les hacía el menor caso, ni valoraba en absoluto su amistad. Era un verdadero Sonntagskind, había nacido con estrella: me mimaban, y todo al que yo sonreía se alegraba. La gente se deleitaba solo con contemplarme, y yo, bañado en tan abundante cariño ya desde mi más tierna infancia, ignoraba completamente lo que este valía; era amable con todo el mundo, pero no me preocupaba por nadie en especial. Los demás, en cambio, sí que me mostraban más aprecio: me cogían celosos del brazo, y uno de mis compañeros, Iván Horváth, un muchacho encorvado y callado, tenía verdadera devoción por mí.
Yo como mucho lo aguantaba, pues iba a un curso por encima de mí y era un chico inteligente; filosofábamos juntos, yo le prestaba libros franceses, y de vez en cuando le preguntaba con reproches:
—¿Aún no has pasado de las quince páginas? —Sabía que estudiaba francés solo para no tener vergüenza delante de mí.
—Tú lo tienes muy fácil —se quejaba en esas ocasiones—, ya de pequeño, tú lo aprendías con tu institutriz.
—¿Y qué aprende uno con una institutriz? Lo mínimo es leer varios libros con ayuda de un diccionario.
Me gustaban mucho los libros. Quería comprenderlo todo, saberlo todo, asegurarle a mi mente el acceso a todas partes. Y detestaba a los demás, a los que carecían de semejantes deseos. Comprendía y encontraba natural su admiración, pero aun así me incomodaban. Era consciente de causar dolor a aquéllos a los que trataba con indolencia, a los que yo no premiaba por manifestar sus sentimientos; sin embargo, eso incluso aumentaba mi indolencia y mi despreocupada superioridad. No había en mí malevolencia alguna, era capaz de desprender incluso ternura y cariño, pero era fuerte, y mi amabilidad no quería hermanarse con la debilidad.
No obstante, había entre mis compañeros dos ante los que me sentía débil.
Ambos eran unos muchachos bastante ordinarios y necios. Karcsi Hódi siempre se reía a sus anchas, desconcertándome cada vez y dándome la impresión de que se estuviera riendo de mí. De ninguna forma lograba combatir aquel sentimiento molesto y explicarlo aún menos. Aunque todo el mundo puede observar en sí mismo cosas parecidas, en el caso de nadie cobran tal sentido como en el mío.
El otro era Fazekas. Ese joven grande y apático alquilaba una habitación en la casa de una bodeguera, llevaba peinado de ayudante de barbero, iba vestido con ropa polvorienta, negra y holgada, y siempre estaba pálido. Cada vez que lo miraba me sentía mal, como si me recordara algo malo.
Era como si todo indicase que en lo más profundo de mi memoria hubiera algo terrible, algo que de repente transformaría la visión de todo el mundo, solo que no sabía qué era aquello.
Así y todo, era como un alumno más, me sentía igualmente feliz en el campo de fútbol, en la academia de baile o entre mis libros: todavía niño, alegre y jugador, y ya todo un pequeño filósofo. Me gustaban las matemáticas, todo lo que fuera difícil y riguroso, donde pudiera lucirme ante mí mismo con la agudeza de mi joven mente. Mis profesores me tenían aprecio, es más, hasta cierto punto me trataban como mis compañeros. Todos procuraban quedar bien conmigo, se avergonzaban ante mí de cualquier ignorancia o debilidad, casi tenían celos de mí y de las personas a quienes yo quería y estimaba más. Incluso me consideraban una autoridad: Miska Cúbico me llamaba a mí cada vez que salía algo que ni él mismo sabía con certeza. Así pasaba un año tras otro.
Y a los dieciséis años…
Traducción de Eszter Orbán y Fernando de Castro García
|

|


|
|
|