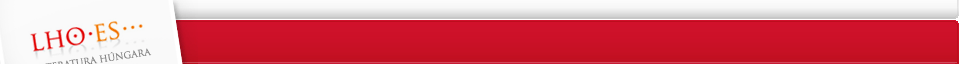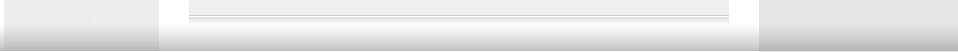|

|

|







|

|
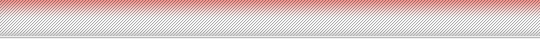

|
El pollo
László Potozky
|
|
 |
|
 |
|

|
|
 |
|
|
|
|
|
|

|
La paloma enferma esperaba la muerte en el ventanuco de un sótano. Escondida tras la reja de seguridad, se arrimó a la lámina de madera que sustituía el cristal y, hundiendo el cuello en sus plumas erizadas, contemplaba desde detrás de sus párpados entornados y pálidos los zapatos que taconeaban ante ella. De vez en cuando se estremecía de manera apenas perceptible.
La paloma enferma esperaba la muerte en el ventanuco de un sótano. Escondida tras la reja, se había arrimado a la lámina de madera que sustituía el cristal y, con el cuello hundido entre sus plumas erizadas, contemplaba, desde detrás de sus párpados entornados y pálidos, los zapatos que taconeaban ante ella. De vez en cuando se estremecía de manera apenas perceptible.
El pavimento empedrado brillaba mucoso, el niño casi no necesitaba tomar impulso, el menor esfuerzo era suficiente para resbalar. Sus pantalones anchos estaban salpicados de manchas de lodo, aquel día ya se había caído un par de veces, pero en esta ocasión no se levantó en el acto del empedrado golpeado por la lluvia. Tenía la mirada clavada en el cercano ventanuco del sótano, en una grisura redonda e insignificante, encajonada tras la reja, como un paquete sin entregar, olvidado hacía mucho tiempo.
Se encaminó hacia ella a gatas, chapoteando en los charcos con las palmas de las manos. Al tacto parecía polvorienta y fría. Al principio creyó que ya no vivía, sin embargo, tras los párpados entornados centelleaba cierta luz y, entre sus alas, escondía una brizna de calor suave. Se acordó de las muchachas vecinas, que se pasaban el día yendo y viniendo por el pasillo de la casa de vecindad meciendo en brazos sus muñequitas de trapo; él no dejaba de contemplarlas desde abajo, desde el patio, porque para hacer de papá era demasiado pequeño, además, no tenía muñeca y, de todas formas, ¿qué podían hacer ellas con un chico? De modo que por las mañanas no tenía otro remedio que emprender su vagabundeo por la ciudad, pues en casa no podía quedarse, porque durante las horas de trabajo de su madre le estaba prohibido siquiera acercarse a la puerta de entrada: eran esas ocasiones en las que se manchaba la ropa de cama con aquellos malos olores, y él nunca era capaz de descubrir si la sábana y la funda nórdica desprendían un único olor, unas veces dulzón, otras ácido, o si una mezcla de varios hedores circulaba por la habitación, nunca ventilada para evitar que el poco calor que daba la cocina económica, que bien podría haber servido de estufa de juguete, escapase cuando, alguna que otra vez, por fin, lograban conseguir un trozo de cartón más grueso.
Apretó la paloma y, con un gesto aprendido en secreto de las muchachas vecinas, comenzó a mecerla. Se disponía a partir para casa cuando su mirada errante fue a parar al reloj de la torre. No conocía los números, su madre se había limitado a enseñarle la posición que debían ocupar las manecillas cuando ya podía volver. Deambuló abatido por la plaza, echando una y otra vez miradas de reojo al reloj; sin embargo, las manecillas apenas se movían: se veía obligado a continuar callejeando.
De un momento a otro, la suave llovizna dio lugar a un fuerte aguacero. Caminaba justo por delante de una casa de alero ancho, de modo que tenía dónde resguardarse. A su lado roncaba un amplio canal, por cuya boca salía un chorro de agua de la anchura de un brazo; el niño pensó en lo bueno que sería bañar a la paloma, pues no podía presentarse en casa con ella tan sucia; las muchachas vecinas quizás ni siquiera la aceptarían en su juego porque despedía un hedor penetrante. Con cuidado, depositó el ave sobre el suelo, agarrándola con la mano izquierda para evitar que escapara, puso su mano derecha debajo del alero y, con el agua recogida en la palma, regó las plumas gris sucio. Capilares de color ceniza recorrían el cuerpo del ave, el niño frotó las alas largamente, para, por fin, lavar la paloma con esmero debajo del chorro de agua. Después de enjuagarle bien las plumas, descubrió pasmado que éstas, con excepción de algunas manchas gris azulado cerca de las alas, eran níveas, como la porcelana. Así sin duda la aceptarían en su juego.
Se quedó esperando un rato hasta que la lluvia se calmó. Entonces paró a un transeúnte, que primero lo examinó con recelo, pero finalmente le dijo la hora. El niño decidió frenar sus pasos; así seguro que no llegaría a casa antes de tiempo; no obstante, pronto se sorprendió galopando por la calle.
Sólo se detuvo ante la puerta. En el patio se entreoían fragmentos de una conversación, la voz ronca de su madre se alternaba con el gruñido de un extraño para callarse de súbito. Al oír acercarse unos pasos apresurados, el niño huyó al portal vecino y observó desde allí cómo el hombre, en ropa de trabajo con manchas de grasa y gorra, pasaba por delante de él y doblaba la esquina.
El patio se encontraba mudo e inmóvil. En el silencio atascado entre los muros no se oía más que el monótono goteo del agua. Se habrán resguardado de la lluvia, pensó el niño y registró todos los escondrijos, pero en vano examinó el tinglado, recorrió los descansillos y escudriñó hasta el sótano. No encontró a las muchachas en ninguna parte.
Entró abatido por la puerta de su apartamento. En el mísero cuartucho del tamaño de una fosforera, el hálito se arremolinaba de forma bien visible. Desde el rincón que servía de lavabo, se oía el chapoteo del agua; el niño sabía que su madre se encontraba en cuclillas sobre la palangana de metal, con la falda arremangada, y que el agua helada y blanca iba cayendo, desde sus muslos, en la palangana. No la saludó, se metió con la ropa puesta en la cama común, entre las sábanas húmedas. Escondió la nariz entre las plumas de la paloma para no sentir el olor a vinagre que envolvía la cama.
Se despertó sobresaltado, con el cuerpo empapado de sudor. Continuaba vestido en la cama; tras la ventana lucía el azul de un cielo ya despejado, y el patio se había llenado con la cháchara de las muchachas vecinas. Se levantó de un salto para correr a verlas, pero en ese momento se percató de unos ruidos agradables, no oídos hacía mucho tiempo, del zumbido del fuego y del tintineo de la vajilla. Sus tripas gruñeron fuertemente, y su madre, como si la hubiera llamado, se presentó en la puerta, con una desconchada olla humeante en las manos. Sin sentarse a la mesa, tomaron la sopa en la propia cama, el niño masticaba con sumo cuidado las patatas y las zanahorias blandas de tanto cocer, para, por si acaso encontraba un trocito de carne, poder disfrutar plenamente de su sabor, triturándolo con la lengua contra el paladar.
Luego su madre se levantó y se arregló la bata, de su boca salía un hueso alargado como el extremo de un cigarrillo, que fue chupando, hasta dejarlo completamente descarnado. El niño se tomó la última gota de la sopa, se recostó en la cama y se quedó escuchando el zumbido de la cocina. Descansando sus manos sobre el vientre, respiraba satisfecho. Luego, sólo para romper el silencio, preguntó:
–-¿Qué era eso?
Su madre echó agua en el recipiente y se chupó los dientes:
–-Lo ha traído un cliente mío. Pollo.
Traducción de Eszter Orbán y Elena Ibáñez
|
|
|

|


|
|
|