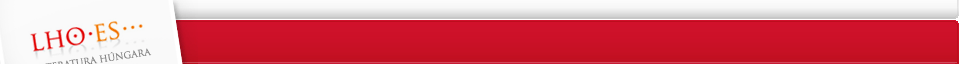|

|

|







|

|
|
|
La muñeca de porcelana
Ervin Lázár
|
|


|
|
La cara del hombre resultaba familiar. A lo mejor de Dorog, aunque puede también que de la capital. István Jósvai hasta sabía su nombre: Csurmándi.
Sea como fuere, Csurmándi irradiaba energía. Aplomo. Ojos oscuros brillaban sobre sus anchos pómulos.
Sobre la frente le caía un mechón a punto de alzar el vuelo. Hasta su postura encorvada era todo vibrante determinación; sus hombros sostenían muros y columnas, los pilares de un mundo nuevo. |
|
|
La cara del hombre resultaba familiar. A lo mejor de Dorog, aunque puede también que de la capital. István Jósvai hasta sabía su nombre: Csurmándi.
Sea como fuere, Csurmándi irradiaba energía. Aplomo. Ojos oscuros brillaban sobre sus anchos pómulos.
Sobre la frente le caía un mechón a punto de alzar el vuelo. Hasta su postura encorvada era todo vibrante determinación; sus hombros sostenían muros y columnas, los pilares de un mundo nuevo.
–-Escuchen, todo esto ahora es de ustedes.
Csurmándi hizo un amplio gesto que abarcaba las casas de los criados, los establos, el granero, los campos que se extendían a lo lejos, las copas de los árboles que bordeaban la carretera e incluso el palacio condal de Pálfa, así como la mansión en Cece del ilustre señor Kiss, dueño de las tierras de Rácpácegres.
La gente formaba un semicírculo alrededor de Csurmándi en la “trasera”, ante la fachada sur de la Casa del Medio, donde en su tiempo libre charlaban a veces apoyando la espalda en el muro, aunque el lugar servía sobre todo de patio de juegos para los niños, cuyos pies descalzos apisonaban el suelo arcilloso.
Nadie dijo nada. Se notaba que ni le creían ni dejaban de creerle.
Csurmándi levantaba ya la mano para recalcar lo que iba a decir, pero no le dio tiempo a abrir la boca porque en un extremo del semicírculo la mujer de Lajos Bûtös rompió a llorar.
–-¿Y usted por qué llora? –preguntó contrariado Csurmándi.
La mujer no respondió, sólo mudó su llanto en un suave gimoteo.
–-¿Por qué zollipa, tía Juliska? –repitió la pregunta Junci Balog, como si quisiera traducir a la lengua de Rácpácegres una pregunta formulada en idioma extranjero.
–-Ay, si mi pequeña Rózsika hubiera llegado a ver esto –sollozó la mujer–. Rózsika, mi querida Rózsika.
–-Ea, cálmese ya, mujer –la reconvino Gyula Hujber, que no consideraba oportuno semejante estallido emocional ante un extraño–. Por desgracia no hay Cristo que pueda resucitar a su Rózsika, y aquí lo que toca es hablar de cosas importantes.
–-¿Qué? –en el rostro de Csurmándi temblores, movimientos sísmicos, rayos y centellas. Así debió de ser la cara de Zeus cuando de su frente surgió Palas Atenea.
Le bastó la mirada para abrirse paso a través de la multitud y plantarse ante la señora Bûtös. Miró largamente a la mujer como si quisiera perforarla con los ojos. Ella, asustada, dejó de llorar.
–-¿Cuántos años tenía Rózsika?
–-Tres –susurró la mujer, y en su interior se despertó una inconcebible esperanza–. Se ahogaba. La pobrecita se ahogaba… Luego dejó de moverse. Era igualita que una muñequita de porcelana…, una muñequita de porcelana…“Igualitita”, dijo. Pero el verdadero sentido de ello sólo podían entenderlo los oriundos de Rácpácegres. Allí las palabras tenían otro vuelo.
Un gran peso cayó sobre todo el mundo. Las frases se les atoraban en la garganta.
Hombre, ¡no tientes al Señor!
–-Si usted pudiera hacer algo –musitó suplicante la señora Bûtös. Miraba embobada a Csurmándi.
Una sensación de lástima se apoderó de Gyula Hujber. Y de vergüenza. Se sustrajo al hechizo. Gritó:
–-¡Pero si Rózsika lleva muerta cinco años!
Se disponía a continuar, pero Csurmándi le clavó la mirada.
–-Hombre –dijo en tono apenas audible–, para nosotros no existe lo imposible.
Se oyó entonces hasta el retumbar de la sangre en los tímpanos y el crujir de las malvas al desperezarse.
–-Que Rózsika esté aquí mañana a mediodía. Aquí en la trasera –ordenó Csurmándi , ya sin apenas tensión en la voz, como si hablara de un asunto de lo más banal.
–-¿La desenterramos? –preguntó temblando la señora Bûtös.
–-¡¿Lo he dicho claro, no?!
Csurmándi se encaminó hacia el destartalado Opel en el que traqueteando había venido al caserío. Pero no llegó a dar ni tres pasos cuando la mujer de Ferenc Császár se le echó a los pies, le abrazó las rodillas, las apretó como un cincho.
–-¿Qué quiere, mujer?
–-¿Y mi Ferkó? Mi Ferkó también. Se lo suplico, señor.
–-No me llame señor –gruñó Csurmándi, e intentó zafarse de los brazos de la señora de Császár–. ¿Qué edad tenía Ferkó?
–-Catorce –susurró la mujer, y soltó las rodillas de Csurmándi aunque no se levantó, permaneció a cuatro patas en el suelo con la cabeza echada hacia atrás mirando al hombre.
Ferkó Császár se había ahogado en el Sió. Lo encontraron días después río abajo más allá de Uzd, enredado entre las ramas de un sauce. Para entonces ya estaba desfigurado, irreconocible. Aunque no se debería haberlo trasladado de allí, la mujer robó el cadáver por la noche y se lo llevó a casa. Hasta le mandó poner una lápida. Era su único hijo. Dicen que de la pena que tenía los geranios se le marchitaron, el perro se le quedó sin pelo y sin dientes y los pollitos se le volvieron negros.
–-Traiga también a su hijo –dijo Csurmándi.
A la señora Császár se le iluminó la cara. Sus ojos, su cabello, su ropa empezaron a brillar. ¿Quién habría pensado que era una mujer tan bella? Hasta Csurmándi la observó durante un rato, la cogió por el codo y la ayudó a levantarse.
Se notó que le costó bastante sustraerse al hechizo de la señora Császár. Se volvió hacia a los vecinos de Rácpácegres.
–-Alguien más que tenga hijos…
La señora de István Szotyori miró de reojo a su marido. Y como él callaba, ella habló:
–-¿Hace falta el cuerpo?
Csurmándi quiso preguntar algo, pero el grito de István Szotyori ahogó sus palabras.
–-¡Calla, mujer! Nuestro hijo no murió –se volvió hacia Csurmándi y bajó la voz–: Hubo una explosión, una bomba o algo así, y mi señora cree que allí se quedó el niño, y eso que todo el mundo sabe que nuestro pequeño Pisti se convirtió en pájaro.
La mirada de Csurmándi revoloteaba de una cara a la otra.
–-¿En pájaro?
–-En pájaro –dijo István Szotyori.
Csurmándi, como si quisiera ahuyentar algo, aventó con el dorso de la mano el mechón que le caía sobre la frente.
–-Pues entonces, lo dicho.
Se despidió con un gesto, se dio la vuelta y se subió al viejo vehículo, que arrancó entre toses y estornudos. Los niños, como era habitual con los coches que raramente pasaban por allí, corrieron detrás de él hasta la Curva Chica envueltos en la polvareda rubia y espesa que levantaban las ruedas.
A la mañana siguiente una multitud silenciosa rodeaba la tumba de Rózsika Bûtös en el cementerio. Los mozos, los mismos que en su tiempo cavaron la fosa y enterraron a Rózsika, clavaron sus azadones en el túmulo ya medio hundido.
András Priger permanecía con la cabeza gacha junto a la punta afilada y ennegrecida de la cruz de madera que acababan de arrancar de la tierra.
–-Mejor no menearlos –dijo.
Los mozos, aliviados, dejaron de cavar, pero sólo por un instante, porque la señora Császár se puso a gritar fuera de sí:
–-¿Qué grazna, ave de mal agüero? Siempre graznando…
A partir de entonces nadie dijo ya ni palabra, sólo se oía el susurro, los siseos, los chasquidos de la tierra al ser excavada. Cuando el azadón tocó el ataúd a todo el mundo se le encogió el corazón. La señora Bûtös, pálida como un muerto, estaba al lado de la tumba con los ojos desorbitados, apretando contra la boca su pañuelo hecho un ovillo. Los mozos sacaron el ataúd y lo pusieron al lado del montón de tierra. Los tablones podridos se rompieron y se deshicieron en pequeños pedazos. De pronto apareció el vestido de la niña muerta. Era blanco como la nieve. En aquel silencio mágico la señora Bûtös se arrodilló junto al ataúd y retiró un trozo de la madera putrefacta que había caído sobre el rostro de su hija. Un suspiro indescriptible de asombro emergió de los que la rodeaban, como si se hubiera escapado a la vez el vapor de varias calderas sobrecalentadas, elevándose primero y descendiendo después para estallar en una feliz algarabía salpicada de risas. La niña parecía estar viva. Como si no hubiera pasado cinco años, es más, ni un minuto bajo la tierra. Las mujeres, como obedeciendo una orden, empezaron a llorar. La señora Bûtös seguía recogiendo las astillas podridas del rostro, las manos y el vestido de Rózsika. En verdad, igual que una muñequita de porcelana. Un leve rubor colorea sus mejillas, y su pelo rubio se agita suavemente al viento como cabello recién lavado. Sus rollizas manitas se enlazan sobre el pecho, y el color rosado de sus uñas brilla cálidamente.
En la tumba de Ferkó Császár ya no se anduvieron con garambainas. Llegaron al ataúd en un santiamén. Se encontraba en tan buen estado que pudieron quitarle la tapa entera. Quienes habían visto el cadáver de Ferkó habrían preferido apartar la vista para ahorrarse el terrible espectáculo del rostro desfigurado. Tanto más se asombraron al ver el cuerpo. Ni rastro de las deformaciones causadas por la muerte en el agua; Ferkó Császár parecía estar durmiendo, y el ahogamiento y el sauce de Uzd, una lejana pesadilla.
András Priger se avergonzó. Casi recordó con cariño a Csurmándi, sus ojos oscuros y brillantes, el mechón que le caía a punto de alzar el vuelo. Sintió confianza, alivio, como si las desgastadas partículas de su cuerpo en un instante se hubieran renovado, hasta notó que la sangre le fluía de otra forma, como si volviera a tener dieciocho años.
Todo el mundo revoloteaba bajo un cielo de inusual brillo azul.
Se disponían a regresar, ya que se acercaba mediodía y había que llegar a la trasera tal y como rezaba la orden, cuando Juci Barabás empezó a chillar pidiendo que llevaran también a su madre ante Csurmándi. “Mi mare”, dijo.
En vano le dijeron que aquello sólo era posible con los niños.
–-Si no me ayudáis, la desenterraré con mis propias uñas –dijo decidida.
La señora de Ignác Barabás, de soltera Örzse Holtyán, había muerto hacía una semana, a la edad de sesenta y dos años. Inesperadamente, mientras tendía la ropa. Podría haber vivido más. No sólo porque era joven para morir, sino porque todo el mundo la quería.
Decidieron, pues, hacer una excepción con Örzse Holtyán.
También ella parecía estar viva. Hasta le asomaba en la barbilla aquel dichoso pelillo que tantos problemas le había causado en vida.
Juci Barabás lo miró severamente, porque recordaba con claridad habérselo arrancado ella misma antes del entierro. Se inclinó sobre su madre y, procurando que nadie lo viera, volvió a arrancárselo.
–-Para que no vaya usted a resucitar con semejante adefesio, madre –le susurró.
A mediodía los muertos yacían en el lugar señalado. Sobre ellos caía un sol de justicia. Daban la impresión de gente feliz tomando el sol. András Priger incluso creyó ver una perla de sudor en la cara de Örzse Holtyán.
Las mujeres llenaron la trasera con flores y verdes ramas, desde las ventanas trasladaron allí los geranios, las cebollas albarranas y las peludas esparragueras. Miraban hacia Sárszentlõrinc.
Por ahí tenía que aparecer la nube de polvo tras el destartalado Opel.
Pero no apareció.
Y eso que los niños fueron a su encuentro hasta la Curva Grande y se encaramaron al viejo arce porque querían verlo antes que nadie.
Para entonces, el que quería saber ya lo sabía. Gyula Hujber apoyó la espalda contra el muro.
La mujer de Lajos Bûtös se echó a llorar.
–-¡Ay! ¡No! ¡No!
En la cara de su hija se abría una finísima grieta, que desde la base de la nariz discurría hacia la frente y luego en dirección contraria alcanzaba la barbilla, ramificándose después para acabar recubriendo su rostro como una tela de araña.
Allí, a la vista de todos, los tres muertos se convirtieron en polvo.
En un abrir y cerrar de ojos la señora de Ferenc Császár volvió a envejecer. Se encorvó.
Cayó la oscuridad, fuertes vientos recorrieron ululando el llano. Durante tres días enteros no salió el sol.
Traducción de los participantes de la 12º taller de traducción húngaro-español de Balatonfüred, dirigido por Adan Kovacsics (Mária Szijj, Márta Patak, Veronika Major, Judit Faller, Andrés Cienfuegos, Sergio de la Ossa, Eszter Orbán)
|

|


|
|
|