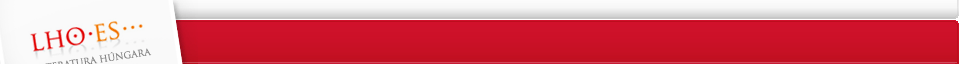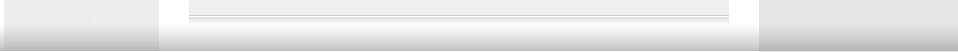|

|

|







|

|
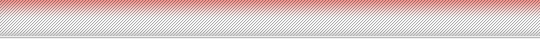

|
A la atención de mi madre
Lajos Kassák
|
|
 |
|
 |
|

|
|
 |
|
|
|
|
|
|

|
A la atención de mi madre consta de dieciocho cartas ficticias dirigidas por Kassák a su madre. En esos ensayos de tono muy personal y lleno de lirismo, Kassák recoge sus pensamientos que le preocuparon a mediados de los años 30: la inminencia de la guerra, la creciente violencia por todo el mundo, la pobreza, el desempleo, la miseria, el papel del arte y de los artistas, etc
Lajos Kassák: A la atención de mi madre
Carta IX
He recibido, madrecita, su respuesta a mi carta sobre la Residencia de Ancianos con cierta demora. ¡Qué líneas tan desesperadas!, ¡qué gritos de tristeza y angustia se desprenden de cada una de sus palabras! ¿De veras tuvo la sensación de que le había enviado una indirecta, una indecorosa amonestación sobre la muerte? Pues nada más lejos de eso, madrecita. Le escribí sobre los ancianos, eso sí; pero no sobre esa clase de ancianos que no deja de lamentarse por la muerte. Aquellos eran ágiles y no tenían miedo alguno, hablaban de buen grado de cualquier tema y silenciaban obstinadamente la palabra muerte que, si mal no recuerdo, yo tampoco cité en mi carta ni una sola vez. Sin embargo, bien podría haberla mencionado, pues parece natural que en la Residencia de Ancianos uno se tope con el larguirucho esqueleto de hombros encogidos, guadaña en mano. Vi además aquella pequeña cámara mortuoria al fondo del patio, en cuya fachada se vislumbraban las huellas rojas de una escritura borrosa, y en cuya puerta se encontraba una ventanilla enrejada por la que se podía espiar el interior. Y yo lo hice; pero, válgame Dios, no vi nada especial. Todo aquello se asemejaba a una especie de trastero abandonado detrás de una factoría.
Esa era la cámara mortuoria. Tenía un camastro de tablas inclinado y una canasta blanca de mimbre con dos varas ensartadas a ambos lados. Por las baldosas del suelo yacían unos trapos negros, y en un oscuro rincón, apartados como por escarmiento, cuatro candeleros forjados, altos y esbeltos, con cabos de vela de una pulgada en lo alto y lágrimas de cera cuajada en sus costados.
¿Por qué le habría hablado sobre semejantes cosas inútiles? Escribí sobre algunos momentos de las vidas de aquellos ancianos; sus muertes, sin embargo, ya no me conciernen. Salen de la nada y retornan a la nada. Y está perfectamente bien que cuanto más viejo sea uno, más natural encuentre ese viaje de la nada a la nada. Las ansias de la muerte no atormentan los nervios de los ancianos, sino los de los jóvenes. Cuando se habla de la muerte, los sabios ancianos se limitan a lanzar un suspiro, como quienes están preparados para el viaje; no obstante, los jóvenes se rebelan como si la muerte llegase de verdad de algún lugar que está fuera; pretenden combatirla como si fuera un poder tiránico.
Y ahora que estamos hablando, madrecita, de las angustias de la muerte, tenemos que hablar sobre esos jóvenes. Casi podría decir: ¡qué felices serán aquellos que hayan superado la crisis de la juventud! Cada paso que den les acercará más a la paz. En cambio, los pobres muchachos, inquietos por la constante curiosidad y las dudas, están en permanente fermentación y germinación, y da igual que se encaminen a la derecha o a la izquierda: aspiran al poder y quedan frustrados al no triunfar. Apenas se desprenden del pecho materno, inician un peregrinaje al enredado infinito y una lucha con los fantasmas nacidos junto a ellos y que anidan en sus huesos y en su sangre, y contra los que resulta inútil lidiar con hachas de piedra, fusiles de cerrojo o bombarderos. Cuanto más resueltamente pretenden poner el mundo patas arriba, tanto más profundamente se desquician. Recuerde, madrecita, como yo mismo recuerdo de vez en cuando aquellas insondables noches de la adolescencia y aquellos tiempos en que me hice hombre. Recuerde cuando en el pasado soñó por primera vez con el amor y cuando dio a la luz a su primer hijo, que soy yo, y que aunque no le haya hecho sufrir mucho, apenas ha cumplido algunas de las expectativas con las que le puso en camino, cuyo cumplimiento esperaba como espera el laborioso agricultor la maduración de su cosecha de cereales. La juventud, como decimos nosotros, la gente vieja y la que está envejeciendo, vive el presente libre de preocupaciones y posee la futura riqueza. Pero esto no es cierto, madrecita, no es cierto en absoluto. Quizás en nuestra juventud sí hubo algo de belleza, de satisfacción prometedora y triunfante, pero de eso hace ya tanto tiempo que parece un cuento de hadas.
Es cierto, madrecita, que aquellos que fueron jóvenes antes de la Guerra Mundial consiguieron sacar algún que otro fruto de la cosecha de sus antecesores, y en cierta medida aún pudieron sentir firme la tierra bajo sus pies. ¿Pero qué les ha ocurrido a aquellos que les sucedieron? La guerra no solo mató y hundió en la miseria a los soldados alojados en las trincheras, sino que mezcló asimismo la fatiga y el terror en la sangre de sus descendientes. Les quitó de la boca el pan untado con miel, y condenó las puertas ante sus ojos. Sufren la incertidumbre y la desesperanza. Incluso junto a la mesa familiar se sienten huérfanos: nadie les echa una mano desde la lejanía. Converso con jóvenes, mujeres y hombres, día a día, y al oírles hablar tengo la impresión de que si en ese momento aparecieran sus bisabuelos, su mirada irradiaría más esperanza que la de esos bisnietos de dieciocho o veinte años; y si empezaran a hablar, hablarían de sus hijos, nietos y bisnietos en los que creen sobrevivir tras la muerte. Mientras tanto, esos jóvenes rechazan a sus padres y no se atreven ni a soñar con tener hijos que los sucedan y a los que puedan contemplar en sus cunas con humilde admiración; hijos con los que puedan de vez en cuando callejear de la mano por la cuidad, y con cuya ayuda, en caso de emergencia, puedan contar sin albergar oscuras intenciones; hijos, en definitiva, que puedan ofrecerles sensación de continuidad en la vida, sentido de búsqueda de objetivos y constancia en la lucha. Los enamorados filtran sus deseos por consideraciones prácticas, y los casados preferirían dejarse esterilizar porque piensan que sin hijos se atraviesa con más facilidad el infierno del desempleo y las bregas de los trabajadores, perdidas en la constante incertidumbre. Saben que el principal causante de sus penas fue la guerra, y no obstante se preparan para una nueva. ¿Pero qué otra cosa podrían hacer? Fueron arrancados del pasado, y resulta por tanto comprensible que no encuentren su presente y que de noche a la mañana no sean capaces de disponer de su futuro.
Nosotros, madrecita, no conocimos el horror de perder el trabajo, y aunque nunca paramos de trabajar, nos íbamos a la cama con la idea de poder continuar cuando amaneciera el nuevo día aquello que habíamos dejado la víspera. Y no solo nuestro trabajo de esclavo, sino también una vida humana y digna. A lo lejos titilaba una luz de esperanza que merecía el esfuerzo y la constancia, y creíamos que si bien hoy no, tal vez mañana u otro día cambiaría todo. Era ese cambio lo que íbamos preparando con nuestra voluntad. Nuestra vida tenía sentido, igual que nuestra lucha. Los campesinos trabajaban la tierra con la ilusión de conseguir también un día el fruto; el hombre urbano construía máquinas para librarse de la parte animal del trabajo; los que ya eran maduros se emparejaban y engendraban hijos del mismo modo que el árbol florece y el sol irradia luz. La vida era un río infinito, y nosotros mismos éramos ese río: sospechábamos haber venido de la nada y estar encaminándonos a la nada; sin embargo, el sentimiento de seguridad momentáneo nos compensaba la fatalidad del destino. Cuántas veces me ha contado, madrecita, los recuerdos de sus setenta años pasados, ¡adornados y brillantes cual leyenda!, si bien es verdad que jamás sucedió nada especial. Las mañanas de domingo su padre iba a la plaza a charlar, y en esas ocasiones la llevaba consigo sin ser más que una mozuela. Cierto que esto no tiene nada de particular: usted caminando junto a su padre, cogiéndole el meñique de su mano derecha, cogiéndoselo así como así, jugando con él; y mientras tanto hablaban de esto y de lo otro, de una forma casi tonta que, sin embargo, usted nunca olvidaría.
Yo, por mi parte, me acuerdo de idénticos paseos las mañanas dominicales. Nosotros también íbamos al mercado a comprar alguna que otra cosa, y también caminaba junto a usted cogiéndole del meñique de su mano derecha y jugando con él, mientras charlábamos de eso y de lo otro, de una forma casi tonta que, sin embargo, nunca olvidaré. Sentía la tierra bajo mis pies, y en mi palma su meñique, y casi tenía la sensación de llegar hasta el cielo, de haber crecido de verdad y haber agrandado hasta tal punto que yo solo llegaba a ocupar el universo entero.
Es lo que uno experimenta, madrecita, al sentirse en su piel como en su casa. Los ancianos, con pocas excepciones, llegan a serlo con este sentimiento, y al llenarse de sí mismos tienen la sensación de haber llenado el mundo con su alma sabia y su cuerpo marchito, y no tienen por qué temer el viaje que les llevará de una orilla a la otra. Los viejos y los más pequeños. No obstante, aquellos que están más allá de la infancia, y más acá del límite de la vejez parecen de alguna manera perdidos. ¡Y la juventud de hoy está mucho más perdida que sus antecesores! Estos parecen haber venido al mundo sin padre ni madre, y desde que rompieron a llorar por primera vez y abrieron los ojos parecen andar bajando a trompicones por una escalera empinada, envueltos en una constante neblina. O andar desorientados de un lado a otro sin rumbo determinado. Hace un par de días hablé con un joven, dependiente de un comercio, que al interrogarle acerca de sus condiciones de vida contestó a mis preguntas como un condenado a muerte. Su mirada irradió rabia y de su boca salieron quejas: –Cuanto más medito sobre ella, tanto más claro está para mí –dijo– que mi vida no tiene ningún sentido. Tengo un empleo decente, un sueldo aceptable, pero me falta coraje para hacer algo con mi vida aparte de servir a regañadientes a mi amo y de alimentarme y vestirme adecuadamente. No me atrevo a casarme, no me atrevo a formar una familia. Sin embargo, siento un deseo fuerte de tener una mujer con la que entenderme, y quisiera tener también hijos; pero me falta coraje incluso para hacerme amigo de alguien de verdad. Los domingos voy de excursión con mis compañeros, pero la naturaleza no me brinda ningún placer; leo bastante, pero los libros no llegan a satisfacer mi curiosidad. Ni siquiera los escritores son capaces de curar las heridas del corazón. Ninguno sabe señalar el camino que nos lleve a algún destino. Nos sentimos inútiles, y tarde o temprano solo la muerte resultará cierta para nosotros. Cuando pienso que un día me convertiré en un anciano, me estremece el futuro que me aguarda. Hasta un perro abandonado lo tendrá más fácil que un anciano desamparado. Y es cierto que aquel que no tiene hijos se queda solo y desamparado. Los asilos y las casas de caridad nos pueden proteger de las inclemencias del tiempo, pero no pueden ofrecernos un hogar, de cuyo calor carecemos desde nuestro nacimiento. Los extenuados padres y las neuróticas madres nunca nos han podido amparar realmente, y nosotros quizás nunca hagamos la cama al niño que hayamos engendrado porque en las condiciones actuales estamos condenados a vivir sin raíces y sin semilla –de esta manera se quejó el dependiente, y de este mismo modo hablan los ayudantes de herrero y de panadero, los estudiantes y los oficinistas, las costureras y las muchachas burguesas.
Guardamos recuerdos similares de tiempos históricos. El brillante poeta francés Musset escribió un libro de corte confesional sobre la destrucción física y moral que sucedió a las guerras napoleónicas. Es muy posible, madrecita, que usted no haya oído hablar de este poeta, no obstante copio aquí algunas de sus líneas más características de aquella época, tan afín a la nuestra: “Los ricos pensaban para sus adentros: Nada es verdadero, tan solo el olvido; el resto es sueño. Olvidemos y muramos. Los pobres, en cambio, pensaban: ”Nada es verdadero, tan solo la miseria; el resto es sueño. Maldigamos y muramos“. ”Similar a la peste asiática exhalada por los vapores del Ganges, la terrible desesperación avanzaba con pasos agigantados… Había que elegir en medio de aquel caos; eso era lo que se presentó ante los niños rebosantes de fuerza y audacia, hijos del imperio y nietos de la revolución… En suma, la época actual es indecisa, fluctuante, un mar revuelto y lleno de ruinas –ésta es la época que separa el pasado del futuro, que por esta misma razón no es ni una cosa ni otra, pero se parece a ambas, y en la que uno no puede saber si anda por un sembrado o entre escombros".
Así describió Musset su propia época tras las guerras napoleónicas, y ahora, en 1937, puedo tomar sus palabras con exactitud para caracterizar la tragedia económica y espiritual de nuestros días. La Guerra Mundial no ha puesto el espíritu humano ante una prueba menor que las campañas de Napoleón.
¿Y qué quiere qué diga, madrecita, de los desempleados, que junto a su trabajo han perdido también el aprecio del mundo y el amor por sí mismos? Hubo momentos en que creímos que la época de la destrucción había terminado y que los hombres saldrían de los establos de los pueblos y de las cuevas, que construirían sus casas y condimentarían sus alimentos, y que la chusma relegada a la periferia de las ciudades sería redimida por la actividad social. Sin embargo, no fue así. La media de la población se hundió aún más abajo de donde había estado antes; en los suburbios las fábricas callaron y se quedaron vacías, y en los alrededores proliferó la pobreza, la desesperación y la impotencia. ¿Cómo se podría esperar de esas personas una lucha victoriosa y un ennoblecimiento de la raza? Condenados a la inercia, viven en constante cansancio y temor.
¿Ve, madrecita? Tal es el destino de los jóvenes de hoy, y tal es su relación con la vida y la muerte. Más bien con esta última, porque sus vidas apenas superan la pura existencia, la mera vegetación, y con ellas el desarrollo no hace más que llenar quizás el tiempo. De su pasado no tienen recuerdos que puedan servirles de ejemplo; ni en su futuro, esperanza. Preferirían detener el curso de los días y los años para conservar por lo menos aquel momento en que, como los objetos, pueden existir casi apáticos sin destruirse por completo. ¡Si oyera sus canciones, que tratan de la miseria y las barricadas, de las luchas y los sacrificios, y nunca de la serenidad del alma, del amor y de las flores! Nunca del nacimiento, siempre de la muerte. Sus pintores ven tan solo los colores oscuros y lóbregos, y sus poetas lanzan sus quejas como los campesinos el estiércol a la tierra.
Aunque escribiese una carta diez veces más larga que esta, no podría decir otra cosa sobre ellos; se repite una y otra vez el cliché sobre la misma tierra inestable bajo el mismo cielo desesperanzado. Se acordará de que allí, en la Residencia de Ancianos, los viejos viven en un patio florido; asimismo se acordará de que en mi carta ninguno de ellos habló sobre la muerte. Y yo mismo, que me deleito en ocuparme de cosas lóbregas, en lo que menos pensé al estar entre ellos fue en la muerte. Cuando me asomé por la ventanilla de la cámara, me asombró en el primer momento el espectáculo; pero luego me tranquilicé y me dediqué a observar con la misma curiosidad sobria cada pieza, como cuando observamos una máquina desechada, una prenda desgastada o el letrero de un carnicero de provincias que representa la escena en la que el ayudante de matarife degüella con su jifero un buey blanco. Mientras estuve delante de la puerta cerrada de aquella cámara, los ancianos pasaron junto a mí con sus fiambreras y sus cestas de mimbre y de anea en los brazos. Ninguno me habló; simplemente me echaron un vistazo, y luego, apáticos, prosiguieron su camino con pasos menudos. Sabían perfectamente qué había en aquella cámara y por qué aguardaba yo delante de ella con una especial timidez. No se dirigieron a mí, y yo tampoco habría podido responder a sus preguntas.
Existen lugares, madrecita, a los que no les corresponde el enternecimiento triste ni tampoco el júbilo irrefrenable; y existen momentos en que ni las palabras de la compasión ni las del consuelo encuentran la salida de nuestras bocas. En esas ocasiones no podemos hacer otra cosa que entregarnos a la suerte, de la misma manera que un consumado criminal, una vez perdida toda posibilidad de escapar, se entrega a los representantes de la ley. Así obré yo en aquel lugar y en aquel momento; y sobre todo, así obraron los ancianos que peregrinaban de un lugar a otro por el camino, subían al comedor y volvían a bajar al jardín, a los bancos alrededor de las mesas de patas de cabra, resplandecientes de tanto frotarlos.
Madrecita, yo quería enviarle consuelo –no terror–, y debe consolarse porque el verdadero terror a la muerte reside en los corazones de los jóvenes; si hay personas que hoy en día merecen compasión, son los jóvenes, porque nacieron demasiado débiles incluso para dar sentido a sus vidas y hacer florecer la raíz de sus recuerdos.
Traducción de Eszter Orbán y Antonio Manuel Fuentes Gaviño
|
|
|

|


|
|
|