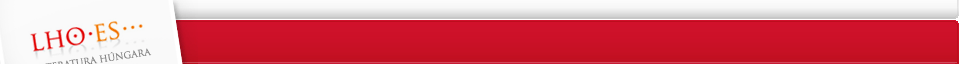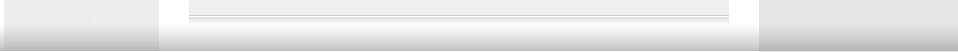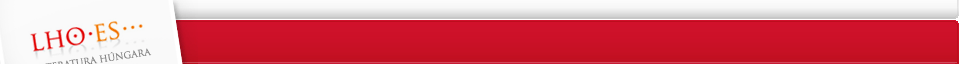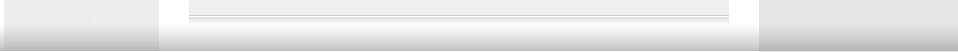|

|

|







|

|
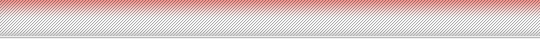

|
Gris
György Spiró
|
|
 |
|
 |
|

|
|
 |
|
|
|
|
|
|

|
Pasaron ocho años.
Luego pasaron otros, pero aquellos fueron los primeros de este estilo. Nuestro director, varias veces distinguido con el título de excelente trabajador de educación, solía dar una zurra a los que no se adaptaban con un listón de parqué de modelo antiguo largo y duro. Hasta el simple amago de hurgarse las narices provocaba un puñetazo histérico. Yo sentía el obligado miedo que me exigían. En los recreos, cuando teníamos que marchar en parejas por el pasillo, siempre en el sentido contrario al de las agujas del reloj, nunca me salí de la fila. Permanecía en el pupitre sentado con las manos entrelazadas por detrás. Solo hablaba si me preguntaban. Me quitaba el gorro a la voz de mando después de las clases, al pie de la escalera, donde a menudo nos hacían practicar durante media hora hasta que lográbamos gritar al unísono “¡Adelante!” o hasta que se servía la comida de los profesores. Por eso, raras veces me dieron palmetazos en la punta de los dedos y solo me tocaron los tirones de patilla cuando cobró voz alta en mí, el refugio de los presos: el sentido de humor.
Pasaron ocho años.
Luego pasaron otros, pero aquellos fueron los primeros de este estilo. Nuestro director, varias veces distinguido con el título de excelente trabajador de educación, solía dar una zurra a los que no se adaptaban con un listón de parqué de modelo antiguo largo y duro. Hasta el simple amago de hurgarse las narices provocaba un puñetazo histérico. Yo sentía el obligado miedo que me exigían. En los recreos, cuando teníamos que marchar en parejas por el pasillo, siempre en el sentido contrario al de las agujas del reloj, nunca me salí de la fila. Permanecía en el pupitre sentado con las manos entrelazadas por detrás. Solo hablaba si me preguntaban. Me quitaba el gorro a la voz de mando después de las clases, al pie de la escalera, donde a menudo nos hacían practicar durante media hora hasta que lográbamos gritar al unísono “¡Adelante!” o hasta que se servía la comida de los profesores. Por eso, raras veces me dieron palmetazos en la punta de los dedos y solo me tocaron los tirones de patilla cuando cobró voz alta en mí, el refugio de los presos: el sentido de humor.
Repetir como un papagayo lo que me decían, era lo que se esperaba de mí. Me dejaban en paz si resolvía el problema aritmético como ellos querían. Se ponían nerviosos si obtenía el mismo resultado pero por otra vía. Les ponía todavía más nerviosos si no fingía que les tenía afecto. Eso durante mucho tiempo no lo entendí, como tampoco entendí por qué les tenían más simpatía a aquellos que se afanaban menos que yo en adaptarse. Poco a poco comprendí que había otros que estaban encima de ellos. Por eso, por ejemplo, tenían que arreglar que se nombrara primero de clase al hijo de un oficial militar, un muchacho que no era malintencionado con nosotros, lo que demuestra que era tonto. En principio había tenido esperanzas que me pusieran en libertad después de ocho años. En aquel momento comprendí que los ocho años solo son el principio de la condena. Y de verdad querían que les tuviéramos afecto. Eso me atemorizaba todavía más: ¿si estaban necesitados de nuestro amor, qué nos esperaba fuera donde ellos se movían con visible aplomo?
Nuestra escuela pertenecía a las más permisivas. Nosotros éramos la llamada clase mala, lo que no pararon de señalar desde que empezamos el quinto curso. Nosotros podíamos tener la media de calificaciones baja. Podían catearnos a todos, los profesores podían estar enfadados y ser malvados con nosotros, en nuestra clase no tenían que disimular. Si por alguna falta teníamos que pasar horas delante de la sala de profesores inmóviles y rectos, nunca nos perdonaban la tercera parte del castigo. No podíamos ganar premios en los concursos escolares. No nos enviaban a concursos de distrito para hacer novillos un día o para obtener puntos para nuestra carrera posterior. Necesitaban una clase mala para que las llamadas buenas se comportaran. No hay nada extraordinario en ello, así van las cosas desde hace milenios.
No teníamos razones para quejarnos: por ser calificados como una clase mala podíamos reducir nuestro afán de adaptación. Lo que recuerdo bien de los ocho años era el contemplar, a través de la ventana, la manzana oscura y aburrida de enfrente. Y eso solo me lo podía permitir desde que nos habían declarado clase mala. Desde entonces tampoco recurríamos al derecho de denuncia que podíamos ejercer mediante los padres, no valía la pena calumniar al otro condenado.
Al final nos salió bien la cosa: empezamos a jugar al ajedrez. La cesura histórica que permitió a los pequeños empresarios del sector privado que abrieran quioscos y vendieran juegos de ajedrez de papel a un precio accesible para nosotros, coincidió con con el comienzo del quinto curso y la recepción de la calificación desfavorable. Después de las más largas vacaciones impuestas debido a la falta de combustible, poníamos las figuras de papel en los huecos del tablero de papel blanco y negro y le susurrábamos el movimiento al vecino, que lo realizaba en su propio tablero. Aprendimos el lenguaje gestual de los sordomudos para poder jugar desde la fila de pupitres de la ventana con alguien de la de la puerta. Podíamos hacer tantos gestos como nos apeteciera, a los profesores no les importaba, porque éramos la clase mala.
Todo seguía igual, el paseo carcelario por el pasillo, la disciplina, el hambre de amor de nuestros profesores unido a su abierta aversión, sin embargo, hubo unos meses diferentes; algunos alumnos abandonaron nuestro círculo para siempre, vinieron nuevos a su lugar y eso fue interesante. Y puesto que nosotros éramos la clase mala, donde estaba permitido suspender, llegó a parar a nosotros un muchacho llamado Gyõzõ; muy feo, gordo y rechoncho, con gafas, pelo descolorido, haraposo y sucio, al que no habían podido domar suficientemente en otras escuelas más crueles, pero menos efectivas que la nuestra. No era capaz de repetir como un papagayo las frases exigidas y tampoco lo quería, por eso si le gritaban, contestaba bramando en voz extraordinariamente alta, nerviosa y chillona, pegaba golpes a diestro y siniestro, lo que contemplábamos con sincero regodeo, pero al cabo de unos minutos con una mueca burlona le hacía un corte de mangas al profesor que le daba la espalda y soltaba juramentos hasta entonces inauditos para nosotros.
Nuestros profesores y padres nos habían advirtido de su compañía puesto que éramos los retoños designados a integrarse en mejores entornos. Gyõzõ a veces se presentaba y a veces desaparecía durante días. Se juntaba con mala gente, eso nos decían, vagabundeaba con bandidos de suburbio, tal vez hasta cometía hurtos y robos y si todavía no lo había hecho, seguramente lo haría, nos explicaron. Eso fue suficiente para que la clase intimidada cada vez que él nos hacía el honor de aparecer, se burlara de sus gafas, su torpeza y su olor.
Después de un par de semanas, un día cuando el profesor reorganizaba la clase, Gyõzõ se sentó en el pupitre que tenía yo delante. Se dio cuenta de que estaba jugando al ajedrez con mi compañero de pupitre y me pidió que jugara una partida con él. Con mucho gusto, contesté porque le tenía mucho miedo. Me dijo que no necesitaba tablero, jugaría solo con la mente, pero yo podía mirarlo tranquilo. Su fanfarronada me puso furioso y él me dio un mate del pastor. Intentó minimizar la victoria asegurándome en tono burlón que eso le pasaba hasta a los maestros más grandes y que por qué no jugábamos otra. Me dio mate en doce pasos. En la clase de biología me derrotó dos veces más. Él jugaba con la mente, yo tenía la mirada clavada en las figuras. En el recreo hicimos la marcha juntos. Estaba radiante de felicidad, pero no solo disfrutaba de su triunfo, sino de que tenía alguien con quien hablar. Me contó que ya a los ocho años había sido ajedrecista profesional de segunda clase, pero había tenido que abandonar la ciudad y ahora no tenía dónde jugar. Tal vez mintiera, pero la verdad es que analizó profesionalmente las dos últimas partidas que tenía memorizadas. Los demás nos observaban atónitos desde una distancia respetuosa.
Un par de semanas más tarde yo también empecé a jugar con la mente y le costó más ganar, pero si prestaba atención siempre me vencía, yo no servía para hacer más de quince o veinte jugadas. Compré manuales de ajedrez, analizamos partidas de Maróczy, repasó conmigo las aperturas más importantes, me dio deberes para casa para que cuando volviera de sus vagabundeos pudiera encontrar un adversario más a su altura.
Padre no tenía, me contó; su madre era ferroviaria, un día cumplía servicio aquí, otro día allá. Él también tenía un billete libre y, puesto que no tenía llaves de casa y a menudo no podía regresar siquiera cuando su madre estaba con hombres, pasaba las noches en tren. La línea Budapest-Pécs le gustaba especialmente, porque podía dormir bien. Por la noche salía, dormía hasta Pécs, allí subía al tren de sentido contrario y continuaba durmiendo hasta Budapest. No obstante, a la Red Nacional de Ferrocarriles Húngaros le importaba poco la hora de comienzo de las clases, los trenes llegaban tarde y si Gyõzõ bajaba en Budapest después de las ocho, se tenía que pensar bien si aguantar de nuevo las represalias por su tardanza, o tomar otro tren y seguir durmiendo sin comer, sin beber, tiritando del frío; con once años.
Se pasó en los trenes medio año, después lo echaron de nuestra escuela. Nosotros en la clase continuamos jugando al ajedrez, fui yo el que insistió más, pero tuve que reconocer que sin Gyõzõ no tenía sentido. Yo lo necesitaba justamente a él. Me gustaba romperme la cabeza, no vencer fácilmente a los demás. Pasaron los años monótonos, aburridos, exactamente ocho.
Más tarde nos cruzamos un par de veces, seguía gordo y con gafas, pero su voz de tenor y su risa no habían cambiado. Se hizo funcionario en algún sitio, se casó, tenía donde vivir e hijos, dejó de jugar al ajedrez. Intenté persuadirlo de que continuara, pero me hizo un ademán resignado y en su particular modo de hablar farfullando, me dio la lata con una par de historias graciosas, pero incoherentes.
La última vez que lo vi, una década y media después de nuestra primera partida, ya no le pregunté por el ajedrez, escuché su admirable verborrea y pensé que tal vez él había logrado escapar de los años de condena, al no haber dejado que lo domaran para convertirlo en gran maestro internacional.
|
|
|

|


|
|
|