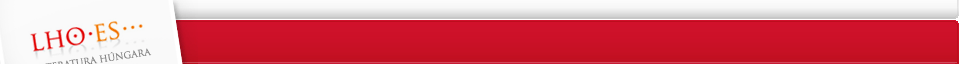|

|

|







|

|
|
|
Gran Café Niágara
István Örkény
|
|


|
|
Este cuento de István Örkény, que evoca el mundo de Kafka lleno de angustias, fue publicado en 1963, tras varios años de silencio al que el autor había sido condeando tras su participación en los acontecimientos de 1956-57. El relato fue leído por las autoridades como un escrito antisistema, lo que le valió a Örkény un nuevo ataque ideológico por parte de los representantes del poder. Gran Café Niágara tiene, sin duda, componentes políticos, sin embargo es asimismo una alegoría de toda relación de poder, de la angustia del hombre moderno, y en última instancia, de la existencia humana. |
|
|
Como Nikolits y su mujer pasaron nada más que dos semanas en Budapest, desearon aprovechar fructíferamente cada día de sus cortas vacaciones. Fueron a ver una ópera de Wagner que aguantaron hasta el final y aunque les produjo un aburrimiento soberano, volvieron al hotel eufóricos; habían ido a La princesa gitana, donde se divirtieron estupendamente, sin embargo dijeron: qué terrible burrada.
Fueron a ver una pieza soviética, a pesar de que ya la conocían de la radio, sin embargo, no se atrevieron a saltársela, porque en el pueblo estaría mal visto que no hubiesen ido a ver ninguna obra soviética… La víspera de su partida se le ocurrió a la señora Nikolits que el Gran Café Niágara, recientemente modernizado, era un sitio muy de moda.
El portero ni siquiera había oído hablar del Niágara, lo que no asombró a Nikolits ni a su mujer. Estaban acostumbrados a que ellos, que venían de un pueblo dejado de la mano de dios, conocieran mejor las curiosidades de la capital que la gente de allí. No obstante, cuando, hasta en la guía de teléfonos, lo buscaron en vano, Nikolits, que volvió a sentir dolores de estómago, sugirió que regresaran al restaurante del hotel para tomar una cena ligera y luego fueran a acostarse.
—Acostarnos podemos también en casa—objetó la señora Nikolits—. De todos modos, el médico le ha aconsejado a usted mucha diversión y entretenimiento.
Dos años atrás, Nikolits había tenido (por cuestiones psíquicas) hemorragias de estómago, que le acompañaban desde entonces. Eso sí, pensó, si este Niágara le proporcionara realmente un poco de diversión, iría con mucho gusto, pero él ya no esperaba nada. Él ya se había confesado a sí mismo que aquella escapada de dos semanas a la capital era un fracaso, igual que la del año anterior.
—Tengo la sensación—dijo— de que es más sensato que vayamos a la cama.
No obstante, la señora Nikolits tenía muchas ganas de ir a algún nido de bohemios. De joven había estudiado Arte del Movimiento durante dos años y un par de veces incluso había actuado con un grupo de aficionados, por supuesto con su apellido de soltera (Melitta Ruprecht). Desde entonces, todo lo que era arte y moderno le embelesaba. No sabía ni ella misma qué esperaba de aquella noche; simplemente no podía aceptar que se quedasen en casa.
Afortunadamente, el taxista conocía el local. Los llevó a Buda, a una plazuela mal iluminada, en cuyos mugrientos adoquines se reflejaban, desparramadas, las letras de neón del café. Dentro también había lámparas de neón, unos tubos de color de cuarzo, que trepaban por las columnas a modo de sacacorchos, proporcionando a las caras de los clientes un color que recordaba algún mal de piel.
No había baile, ni música y el guardarropa tampoco funcionaba. Nikolits y su mujer, después de descubrir una mesa libre en un rincón al fondo de la sala, dejaron caer sus abrigos sobre el respaldo de la silla como los demás. El mobiliario era precario; según Nikolits, feo; según la señora Nikolits, hipermoderno: paredes divididas en zonas azules, verdes, rojas y doradas, nada de adornos, tan solo algunas cerámicas con estampado de tulipanes pegadas a las columnas. Un espeso humo de cigarrillos flotaba en el aire.
Pasaron una media hora sentados allí. Entonces Nikolits, que hasta ese momento había estado de espaldas a la sala, dijo:
—¿No viene el camarero?
—Yo no veo ningún camarero—contestó la mujer.
Nikolits pasó a sentarse junto a su mujer. Efectivamente, no había camareros en la sala. Enfrente, a lo largo de la pared, había una barra y junto a ella, una puerta cubierta con una cortina de coco roja, que quizás diera a la cocina. Sin embargo, detrás de la barra no había nadie, la cafetera no humeaba y en los estantes con espejos no se veía ni una copa de palinka o de licor.
—¿Pero qué clase de servicio es este?—preguntó Nikolits al rato—. Se me cae el estómago.
—Déjese de estupideces, Sándor. Si acabamos de llegar.
—Llevo ya una hora pendiente de si viene aquel cabrón de camarero.
—Pues deje de acecharlo. Quizás el servicio comience más tarde. También es posible que esto sea alguna novedad. Me parece haber oído que existían cafés autoservicio o algo así.
—Entonces me voy y me autosirvo—dijo Nikolits enfurecido.
—Usted no va a ningún lado, Sándor. Mire a su alrededor, los demás esperan tranquilamente sentados.
Nikolits también se había percatado de lo pacientes que esperaban los otros en sus mesas. Sin embargo ahora le llamaba la atención que en las mesas de mármol no se viera ni manteles, ni cubiertos, ni siquiera tazas de café o vasos de agua… Los clientes charlaban susurrando, soplaban el humo y una y otra vez lanzaban miradas furtivas hacia la cortina roja.
Resulta que de cuando en cuando salía de detrás de la cortina un hombre robusto, de cuello corto y nuca roja, que en vez de camisa llevaba una camiseta de malla. Miraba alrededor de la sala, como si buscara a algún conocido y, efectivamente, al cabo de un rato señalaba con el dedo a alguien. La persona señalada se levantaba y desaparecía detrás de la cortina de coco en compañía del hombre rechoncho. Al cabo de uno o dos minutos, la cortina se movía ligeramente, el cliente salía y regresaba con la cara sonrosada y un gesto de complacencia a su mesa donde, por lo visto, su breve ausencia parecía de lo más natural, pues ni siquiera se había interrumpido la conversación. Mientras tanto, el de la camiseta de malla salía de nuevo, señalaba con el dedo a alguien y éste también entraba.
—Melli, querida—preguntó Nikolits—, ¿a dónde va esa gente?
—Irán al baño.
—¿Pero por qué precisamente entonces, cuando les hacen una señal?
—No lo sé—contestó la mujer fría—. No suelo especular sobre cosas así.
Se puso polvos. Se arregló el peinado, sin quitar, no obstante, los ojos del hombre de cuello corto, al que le salían los pelos a través de la camiseta de malla. Entró de nuevo un cliente; luego salió y entró otro. ¿Les tocará a todos?—se preguntó la señora Nikolits—. ¿O solamente llegan allí los iniciados? Colocó su silla de lado para que se les pudiera ver directamente desde detrás de la cortina; sin embargo, el de la camiseta de malla, a pesar de que sus ojos rozaron el hermoso moño rubio de Melli, señaló a otra mesa.
Nikolits, todo lo contrario, se afanó en quedarse fuera del campo visual del hombre con pinta de carnicero. Sin embargo ahora tuvo que ver cómo su vecino, al que había sido dirigida la señal, se levantaba de su sitio de forma servicial y se desvivía por llegar a la cortina roja. Debía de ser alguna persona ilustre; no solo porque en su ojal hubiera una condecoración roja, sino porque su mirada, su postura orgullosa y su pelo blanco como la nieve irradiaban dignidad. Nikolits se quedó mirándolo mientras se alejaba. Olvidó el hambre e incluso comenzó a olvidar su angustia; le habría gustado acercarse a hurtadillas a la puerta para acechar al viejo, pero no tuvo coraje para ello. Sentado, se dio la vuelta en la silla para poder ver directamente la cortina.
Solo en ese momento descubrió que todos los que se encontraban en la sala estaban sentados de la misma forma, de cara a la cortina. Los clientes charlaban, pero se limitaban a intercambiar frases breves y crepitantes, como si un acontecimiento grato e importante fuera inminente y nadie quisiera que éste le cogiera desprevenido. La tensión colectiva se iba apoderando también de Nikolits, hasta el punto de que cuando el anciano de pelo blanco regresó de la puerta de la cocina, Nikolits se levantó de un salto y le cerró el paso.
—Disculpe la molestia. Nosotros llevamos ya más de una hora esperando. ¿Hay aquí servicio o no?
—¿Por qué es usted tan impaciente?—meneó la cabeza el anciano—. ¿No será usted periodista?
—No, señor. Soy agrónomo.
—Pues entonces cálmese—dijo el hombre amistosamente dándole palmaditas en los hombros—. Nosotros es la cuarta vez que estamos aquí y nunca nos ha llegado el turno tan rápidamente.
Sonriente, volvió a su sitio. Andaba un poco cojo, lo que antes, cuando se precipitó a la puerta, no se le notaba.
La señora Nikolits lanzó una mirada furiosa a su marido.
—¿Qué necesidad tenía de eso?—preguntó—. Mire a los que están a su alrededor. Ni siquiera Zoborhegyi es tan caprichoso como usted.
Efectiavemente, en medio de la sala estaba sentado el famoso actor cómico, cuyo retrato se veía en todas las revistas. El también clavaba sus ojos, pequeños como la cabeza de un alfiler, en la cortina, pero por lo demás esperaba con una modestia ejemplar en su mesa, con los brazos cruzados, como un colegial… Nikolits sintió vergüenza. Se enderezó como el anciano de pelo blanco y se cruzó de brazos como Zoborhegyi. Acompañaba con su mirada a los que salían y esperaba su vuelta alborotado. Trató de leer en sus caras qué les había ocurrido detrás de la cortina, pero no se enteró de nada. Salían con las facciones tensas, la mirada perdida en la lejanía y la sonrisa distraída y volvían con el mismo gesto y la misma mirada. Como mucho, a la vuelta se notaba en sus sonrisas cierta artificiosidad, como si ésta estuviera destinada a ocultar una fuerte experiencia psíquica.
Pasaron varios cuartos de hora, medias horas. La mayor parte de los clientes ya había recorrido el trayecto entre el café y la cocina. Un temblor interno se apoderó de Nikolits. Cada vez que salía el de la camiseta de malla, Nikolits trataba de despertar su atención, levantando bruscamente la cabeza o estornudando o ingeniando otros trucos infantiles semejantes. El de la camiseta de malla quizás reparara en él, quizás no. Ahora se pasaba un buen rato rebuscando en la sala y a veces incluso gastaba bromas a los clientes. En una ocasión se quedó mirando fijamente a una dama con sombrero de tul y cuando ésta, toda celosa, se levantó de un brinco, él le hizo una señal a alguien del rincón opuesto de la sala. En esos momentos, un murmullo de aprobación recorrió el Gran Café Niágara, los clienes se miraron a los ojos, y celebraron el chiste con una sonrisa pícara.
Finalmente llegó el momento en que el hombre encargado de llamar a las personas señaló su mesa. Los dos se levantaron inmediatamente, pero el de la camiseta, que con su mano derecha señaló a Melli, hizo un ademán con la izquierda como si quisiera dar en la cabeza de Nikolits. La mujer se marchó presurosamente y Nikolits volvió a sentarse abatido en su silla, mientras se quedaba mirando a su mujer con los ojos dilatados.
Apenas podía permanecer sentado. Como su paciencia se iba acabando, de vez cuando se levantaba, pero las miradas de asombro de los que lo rodeaban le hicieron entrar en razón y ocupar de nuevo su sitio. Por fin, la cortina se apartó hacia un lado y apareció Melli.
No tuvo tiempo para hacer preguntas porque el de la camiseta le hizo por fin una señal con su carnosa mano. Solo alcanzó a ver que los ojos de Melli tenían un resplandor extraño, que llevaba el rostro encendido y que su andar parecía algo forzado, como cuando un borracho quiere recuperar todas sus fuerzas. Cuando se cruzaron, Melli no lo miró.
El de la camiseta lo saludó con la cabeza y corrió la cortina delante de él. De cerca, su cara insipiraba más confianza. Su frente estrecha y su nariz abollada, que solo dejaba entrever dos pequeños orificios, no eran precisamente bonitas, sin embargo irradiaban una cierta tranquilidad cálida y animal… Detrás de la cortina había una puerta levadiza con cristales, que el de la camiseta le abrió bien dipuesto.
—Todo recto, señor.
Del pasillo con paredes alicatadas Nikolits llegó a la cocina, en la que le esperaba un orden y una limpieza sorprendentes. Cierto es que el fogón no estaba encendido, las vasijas en los estantes estaban sin tocar y la sartén para hacer crêpes que colgaba de la pared tenía un semblante tan resplandeciente como la luna llena sobre el cielo. No se veían ni cocineros ni pinches, mejor dicho, aquellos tres hombres que se encontraban en la cocina no tenían nada que recordase a los pinches. Uno llevaba un bastón de goma, el otro una vara de bambú y el tercero estaba en medio de la cocina con las manos vacías, y sin decir palabra le pegó una paliza al recién entrado Nikolits.
Recibió su merecido:
—¿Está usted loco, Somogyi?—le gritó rabioso el de la camiseta—. ¡Cómo se le ocurre arremeter contra alguien de esta forma!
Para enmendar aquel desperfecto, se dirigió a Nikolits con una cortesía redoblada.
—¡Demasiado solícito! ¡Es que soy demasiado solícito en todo!—se quejó—. ¿Vuestra merced qué desea? ¿Desea desvestirse o no?
Nikolits se quedó de pie mirando a los cuatro hombres. No sintió temor. Tampoco estaba sorprendido. Sospechaba, presentía, e incluso sabía que aquello tenía que llegar en algún momento. Es mejor hoy que mañana—pensó, pero su lengua se le trababa en la boca.
—Si no es obligatorio, prefiero no quitarme la ropa.
—¡Cómo va a ser obligatorio!—sonrió amistosamente el de la camiseta.
—Veo que usted, señor, es de provincias. ¿Desea usted también ser vituperado?
—Como ustedes lo consideren mejor—respondió Nikolits.
El de la camiseta dio un pasó hacia atrás.
—A darle—dijo—. Y que nadie haga el vago.
Los tres hombres, que por lo visto le tenían miedo al de la camiseta, molieron a golpes a Nikolits con el máximo escrúpulo. Trabajaron ágilmente, sin, no obstante, farfullar. Lo golpearon como se bate el hierro candente para que no se enfríe. Mientras tanto, solo se oía algún que otro grito.
—¿No te gusta el algodón, cabrón?—preguntó el del bastón de goma.
—Porque tú sabes todo mejor—gritó el de la vara de bambú.
El tercero, que no llevaba ningún instrumento para golpear y solo se dedicaba a pegar palizas, en la mayoría de los casos le decía vituperios generales a Nikolits:
—Toma, chupado. Toma, dientes de caballo. Tóma ésta, tuercebotas—gritaba mientras cogía impulso para dar los golpes.
El hombre encargado de llamar a las personas no participaba en la pelea. Esperaba inmóvil, con los brazos cruzados y, en una ocasión, cuando se abrió un pequeño hueco le pegó una patada a Nikolits. Se notaba que él no estaba obligado a trabajar, pero quería dar una lección a sus compañeros. Terminaron la paliza con una brusquedad semejante a la diligencia con la que la habían empezado. Los tres hombres se quitaron de allí, el del bastón de goma encendió un cigarro, que hasta ese momento se bamboleaba sin encender en la comisura de sus labios. Nikolits, a pesar de que le había entrado dolor de cabeza y le temblaban un poco las rodillas, no se sentía mal. Más bien se sentía ligero y aliviado, como después de una excursión por los montes, agotadora pero bonita o tras un buen masaje. Su angustia, que hasta ese momento le había atormentado de forma oculta, parecía haber desaparecido. Sin embargo no se atrevió a moverse hasta que el de la camiseta le sonrió y le abrió la puerta de la cocina.
—Por aquí, por favor.
Nikolits se puso en camino, luego se paró. No sabía si en esos casos era costumbre dar propina. Cuidadosamente, depositó una moneda de diez forintos en la esquina de la mesa, que el del bastón de goma, haciendo una reverencia profunda, metió en su bolsillo. Nikolits fue hasta el final del pasillo y salió al café. Le resplandecían los ojos, su rostro pálido se cubrió de rosa. Se afanaba en moverse de una manera ágil y disciplinada, porque temía estar un tanto acabado. Se sentó junto a su mujer y contento, se lamió los labios.
Se quedaron otro cuarto de hora en el Niágara. Luego volvieron al hotel y al día siguiente regresaron a su pueblo, dejado de la mano de dios.
1963
Traducción de Eszter Orbán y Elena Ibáñez
|

|


|
|
|