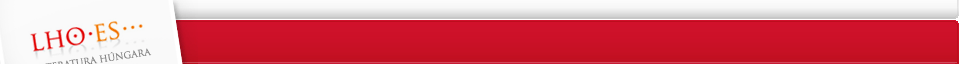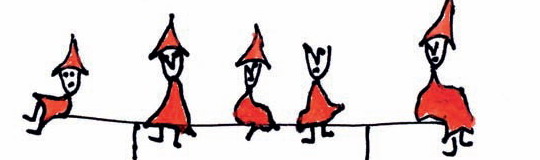|

|

|







|

|
|
|
El niño (fragmento de la novela)
János Háy
|
|

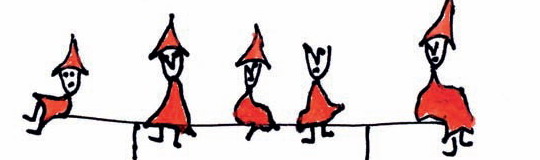
|
|
Eran cuatro sentados alrededor de la mesa de la pequeña cocina: el hombre, la mujer del hombre, y los padres de ella. Es que cuando se casaron fueron a vivir a la casa de los padres de ella. No tuvieron elección. Nadie les prestó dinero, y tampoco habían heredado la casa de los abuelos, pues en ella vivían los padres. Entonces el padre de la mujer del hombre le dijo al hombre que fueran a vivir a su casa, que había sitio, que en las dos habitaciones delanteras había sitio de sobra. Podían quedarse con las dos, y él y mamá —así dijo refiriéndose a su esposa —, se las arreglarían con la habitación trasera. |
|
|
Eran cuatro sentados alrededor de la mesa de la pequeña cocina: el hombre, la mujer del hombre, y los padres de ella. Es que cuando se casaron fueron a vivir a la casa de los padres de ella. No tuvieron elección. Nadie les prestó dinero, y tampoco habían heredado la casa de los abuelos, pues en ella vivían los padres. Entonces el padre de la mujer del hombre le dijo al hombre que fueran a vivir a su casa, que había sitio, que en las dos habitaciones delanteras había sitio de sobra. Podían quedarse con las dos, y él y mamá —así dijo refiriéndose a su esposa —, se las arreglarían con la habitación trasera.
Estaban tomando vino, y al hombre joven le extrañaba que el viejo todavía no se hubiera caído de la silla, porque tenía la impresión de que el otro había bebido mucho más que él, y, además, antes también había tomado aguardiente. Tendría que haberse desplomado hacía mucho, o por lo menos hablar con dificultad, cosa que hasta podría hacerles reír, el que no pudiera pronunciar ni siquiera una frase tan sencilla como: échame un poco más, sino que articulara las palabras como triturándolas en su boca hasta convertirlas en una papilla, y que luego escupiera aquella ininteligible masa de sonidos, apuntando finalmente a la garrafa, y después a la copa. Pero no fue así.
Tiene mucho aguante, pensó el hombre joven, más que yo. A partir de ahora tendré que estar pendiente todo el rato de cuánto bebo. No podré beber lo que me dé la gana. Tendré que prestar atención también a la bebida, y eso que ésta existe justo para no tener que prestar atención a nada. Precisamente es para desconectar, relajarse, sin embargo, un hombre joven no puede permitirse caer al suelo y dejar que un viejo se mofe de él, echándole en cara que a pesar de tener veinticinco años no vale ni siquiera tanto como él, que es un cero a la izquierda, prueba de que las generaciones van de mal en peor, y que en realidad no comprende cómo todavía no se ha extinguido la tierra, cómo es posible que siga naciendo gente.
Seré un padre para ti, dijo el viejo, y entonces el joven lo abrazó, muy bien, padre, le dijo aunque ni en la más recóndita parte de su cuerpo deseaba tener otro padre, con el suyo le sobraba: en realidad, se había refugiado en aquel matrimonio, en la casa de los padres de ella, huyendo de él. No aguantaba a aquel borracho que era su padre biológico. Solía aparecer por casa sobre las diez de la noche, transportado en una carretilla que empujaban otros que estaban más sobrios, o bien, cuando ya ninguno podía caminar, los hijos del tabernero, y el caso es que por lo general no podía. La última vez fueron los hijos del tabernero, pero él ya ni siquiera recordaba exactamente quiénes habían sido. Volcaban la carretilla y lo dejaban delante de la puerta que daba a la calle; el perro ladraba rabioso al oír el golpe y notar el olor de aquella gente extraña que eran los dos hijos adolescentes del tabernero. Entonces el viejo le decía: para ya, Bundás, y el perro se callaba enseguida. El hombre seguía tumbado delante de la puerta, y dentro estaba su mujer temblando y temiendo el momento en el que se incorporara, y pese a que a primera vista no parecía muy posible semejante acción, finalmente siempre ocurría: el hombre se levantaba. Ella temblaba de miedo al pensar en el momento en que el hombre encontrara el picaporte de la puerta de entrada. Oía el chasquido; había silencio, ya ni siquiera ladraba su perro, y los otros animaluchos que habían empezado a ladrar al oírle ladrar a él también habían dejado de hacer ruido. El picaporte daba un chasquido que en medio de aquel silencio penetraba en el oscuro túnel de sus oídos como si alguien, con unos zapatos de charol puntiagudos, le hubiera dado una patada en los tímpanos, y parecía que aquel sonido no se introducía en el conducto auditivo por la cera de los oídos, sino por la propia luz. Era igual que en las verbenas cuando ya no quedaba ningún farolillo encendido, y uno de los músicos anunciaba que para aquella canción que estaban tocando iban a apagar las luces, y que pasara lo que tuviera que pasar. Tocaban una canción lenta, y la propia música estaba destinada a enseñar lo que había que hacer, que las parejas se tenían que abrazar. También decía el hombre, quitándose el clarinete de los labios, porque hablaba el que tocaba el clarinete, que aquélla era una canción para arrimarse, y estaba realmente oscuro, sin embargo incluso en aquella oscuridad se divisaban los zapatos de charol negros de la gente, que parecían haberse traído cierta luz no se sabía de dónde, tal vez del retrete, ya que allí había iluminación, y la última vez que habían estado allí, posiblemente habían recogido toda la luminosidad que ahora desprendían; de manera que el que no bailaba podía reconocer perfectamente, suponiendo que conociera los zapatos, a quién pertenecía tal o cual par, y podía seguir con exactitud las relaciones entre las personas, quién con quién y hasta qué punto, pues a partir de la postura de los zapatos no era difícil imaginarse la de los cuerpos. Ya vale, dijo una persona de tal manera que podía ser la fea del baile, la que nadie sacaba a bailar, o el chico del que todos sabían que llevaba bebiendo desde su infancia, y por eso todas lo rechazaban, hasta la fea; en fin, lo dijo una persona que no era aquel chico, él no, porque ya estaba tan borracho que confundía los zapatos, y no sólo confundía de quién eran, sino también si aquello que veía pertenecía a un hombre o a una mujer. Lo dijo la fea, pero a nadie le importaba lo que dijera la fea del baile.
Logró encontrarlo. La puerta cencerreaba y el hombre entró a trompicones. Había allí un peldaño, puesto que el nivel de la calle estaba más alto. El hombre volvió a caerse y se quedó tumbado en el pasillo, callado; en la noche sólo se oía su respiración. Era como un animal, al que sólo la luz del día es capaz de sacar a patadas de su sueño; sin embargo, el sol estaba aún lejos, avanzando a tropezones por el cielo, y ni sus manos, ni sus pies tocaban todavía el pasillo donde el hombre estaba tirado como un bulto.
La mujer estaba en la cama haciéndose la dormida para que el recién llegado no creyera que estaba despierta, aunque lo estaba. Recordaba aquellos tiempos en los que el hombre había deseado que la mujer no se hubiera dado cuenta de su llegada. Todavía en la cocina, se quitaba las botas, dando un gran golpe con las suelas de cuero que la mujer, al contrario del hombre, oía, y se colaba descalzo en el dormitorio. La mujer, para que de momento hubiera paz y para que el hombre al día siguiente no tuviera que sentirse avergonzado, consentía en hacerle creer que había pasado desapercibido. No pensaba a largo plazo, que en el futuro, a partir de aquella expectativa, el hombre creería lo mismo aún cuando llegara sin miramientos, o, más exactamente, haciendo ruido como un animal, tumbando la palangana y encendiendo la luz. Sin embargo, el hombre ya no se preocupaba por ello en absoluto, le daba lo mismo si ella se hacía la dormida o realmente dormía, no quería ocultar nada, pues no había nada que ocultar. No obstante, la mujer no dejaba de emplear aquel recurso, si bien de vez en cuando se le pasaba por la cabeza esperar a que él entrara dando tumbos, y cuando estuviera buscando el interruptor junto a la puerta de la cocina y gruñiera: me cago en la leche, alguien ha vuelto a quitar el interruptor de su sitio, y bamboleara la cabeza sobre su cuello, sin ver nada, no sólo por el alcohol, sino también por la oscuridad, entonces ella, que ya estaba acostumbrada a la oscuridad, y veía con claridad aquel cuello que se le estaba ofreciendo, sacaría un hacha de carnicero, de aquéllas que se usan en las matanzas del cerdo para cortar las piltrafas más duras, o, a veces, para acabar de cortar el hueso que se ha quedado a mitad, como ocurre por ejemplo con las manitas de cerdo, con aquel hacha siempre debidamente afilada para semejantes ocasiones y colocada con antelación debajo de una colcha, de forma que, para cuando se presentara la ocasión sólo tuviera que sacarse de allí rápidamente, total que con aquel hacha partiría en dos el cuello del hombre.
Lo pensaba muchas veces, casi lo planeaba, sin embargo, había siempre algo, ni siquiera ella misma sabía qué, que le impedía llevarlo a cabo. Una vez tuvo la idea de que tenía la imaginación demasiado febril, y por eso veía tan vivamente la cabeza cortada del hombre tumbada en la cocina sobre los cuadros de las baldosas, gimiendo como un animal cuando se le corta el cuello, y perdiendo la sangre poco a poco, gota a gota, mientras que el aire que salía de aquel corte abierto volvía espumoso aquel caldo de sangre; todo eso lo veía tan claramente, que no se podía imaginar que fuera más real que el momento en que de verdad acabara con él. Además, entonces terminarían para siempre las carnicerías nocturnas, aquello sería el final del hombre, pero también el de ella, se acabaría para siempre, y encima ella tendría remordimientos. Eso se lo dijo la vecina, que también los remordimientos la atormentarían, y no sólo no se sentiría satisfecha al recordar al hombre despedazado y trinchado, que ahora por fin había recibido su merecido, sino que le resultaría más bien horroroso y desesperante. En cambio, de no llevarlo a cabo, podía acabar con él todas las noches.
El hombre ignoraba su múltiple muerte, el hecho de que en realidad era como los animales en los dibujos animados resucitados cada vez que se necesitaba que volvieran a morir. Apenas lograba llegar al interior de la casa arrastrándose por el pasillo, y su ropa rozaba el pavimento de hormigón, que había arreglado no hacía mucho, puesto que antes habían tenido el suelo de barro. Se apoyaba contra la pared y se esforzaba en ponerse de pie, cosa que finalmente conseguía, aunque esto se contradecía con las leyes de la física, igual que el hecho de que el cuerpo inclinado oblicuamente no se volviera a caer al suelo de hormigón, tal vez de bruces. Quizá lograba avanzar precisamente porque intentaba colocar las piernas debajo del pecho, pero para cuando éstas llegaban a la meta, la parte superior ya había vuelto a inclinarse hacia adelante, lo cual, de no estar allí la puerta de la cocina, por supuesto habría terminado en un batacazo. Pero la puerta estaba allí, y lo detenía.
Incluso en aquellas ocasiones cuando llegaba a casa transportado en la carretilla del tabernero, al alcanzar la cama en la que su mujer se hacía la dormida, era capaz de ponerse a gritar como un poseso, diciendo que todo era culpa suya, culpa de aquella puta de mierda. Que era su culpa, es decir, que era culpa de ella que le hubieran quitado el taller, él era carpintero, o su tierra, ya no se sabía muy bien cuál de las dos cosas, sólo que algo le habían quitado, y que no había recibido ninguna compensación por ello. Que por culpa de la mujer se lo habían quitado, y que la mujer no le había dado nada a cambio, si bien una mujer siempre tiene algo que dar al hombre. En cambio su esposa, que ahora estaba en la cama y fingía dormir, no le había dado nada, sólo le había quitado cosas; entonces la sacaba violentamente de la cama, y ella, a su vez, se agarraba a la colcha. Debajo de la colcha hacía calorcito, era una colcha bien hecha, era capaz de mantener bien el calor. Estaba rellena de plumas de ganso, las mujeres que vivían en los pueblos vecinos le ayudaban a pelar los animales, y a cambio ella también les echaba una mano cuando lo necesitaban. Quitaban los plumones, y metían el calor por trocitos en la funda de la colcha. Muchísimas plumas, y había que cogerlas una a una, algunas incluso más de una vez, pues los duros y puntiagudos cálamos no dejaban que los finos plumones se desprendiesen. Entonces por la parte superior aún mantenía aquel húmedo calor, pero por abajo ya se sentía un golpe de aire fresco cuando la espalda de la mujer abandonó la cama para caer sobre el suelo de tarima. No todos tenían el dormitorio con suelo de madera. Eran tiempos en los que en las casas de los aldeanos había suelo de barro, pero el de ellos era de tarima. No era tan frío, aunque para entonces la estufa ya se había apagado, y el aire que entraba por la ventana había enfriado la habitación.
Incluso en aquellas ocasiones en las que llegaba a casa transportado en la carretilla del tabernero por los hijos de éste o por otra persona hasta en aquellas ocasiones, una vez alcanzada la cama, era capaz de llevar a cabo todo aquello, y luego mandarle a la mujer que saliera de la casa; pero ni siquiera hacía falta mandárselo, pues después de haberse caído estrepitosamente de la cama, ella misma se apresuraba a abandonar el dormitorio para pasar la noche en el patio, como las gallinas, que después de alguna pelea con su marido había olvidado guardar.
Había ocurrido aquella noche cuando aquel hambriento zorro de mierda merodeaba por allí. ¿Por qué tenía que ser justo cuando se le había olvidado guardar las gallinas? No entendía por qué las cosas ocurrían justo cuando ocurrían. Si el zorro no hubiera pasado por allí, no habría ocurrido nada, o habría ocurrido eso: nada. Sin embargo, sí que había pasado por allí, y cuatro de las gallinas acabaron en sus fauces, lo que ni siquiera era posible ocultar, junto al nogal estaba la multitud de plumas arrancadas y ensangrentadas. Y entonces le tocaba a ella, se refugiaba donde podía: en el patio, en el carro o en el desván. Sería sólo más tarde, cuando su hijo ya estuviese casado, cuando se refugiara en su casa, y a propuesta de su suegro se fuera a vivir con ellos. Sólo entonces podría cobijarse allí para que su hijo la protegiese de aquel canalla que era su padre, pues antes no tenía donde refugiarse, porque el hijo todavía no tenía casa propia, pues la casa paterna, lo que se decía la casa paterna, no se podía considerar como tal. Además, por aquel entonces el hijo hacía el servicio militar, así que era imposible avisarle enseguida, a tan altas horas de la noche. Al día siguiente, sin embargo, le envió una carta en la que le decía que ya no aguantaba a su padre, que no podía más y que pronto se moriría; se moriría del sufrimiento o de un empujón de su padre que la haría dar contra la estufa, contra el duro canto de la estufa, de manera que le reventaría la cabeza, o se le rompería el bazo y moriría desangrada en un par de días. Su padre, a pesar de ver aquel sufrimiento y cómo su mujer se dirigía inevitablemente hacia la muerte, no llamó al médico, pensaba que allí tenía ella su castigo, que le había alcanzado el castigo, pues también en la biblia estaba escrito que las personas como ella recibirían su merecido castigo, y que la muerte sacaría de ellas la vida con lentos movimientos, así que él se negaba a llamar al médico. De todas formas, ¿cómo podría un médico alterar el orden divino? Sobre todo aquel médico del que todos sabían que era un hombre perdido, abandonado por su familia, que se tomaba la morfina a cucharadas, ya que su vida iba completamente a la deriva. Hasta había venido gente de la Sanidad Pública para averiguar cómo era posible que en aquel pueblo se consumiera tanta morfina, y entonces el médico, que era muy astuto, aunque sólo fuera cuando se trataba de la morfina, tuvo la idea de decir que en aquel pueblo había algún tipo de radiación nociva, y que todos tenían cáncer, hasta los niños. Durante la guerra allí se había extendido el frente, y los alemanes habían esparcido un montón de agua pesada o lo que coño fuera, habían rociado la tierra con ella –alguien de la taberna había contado que aquel hijoputa del médico había hablado así de su pueblo–. El hombre era capaz de recordar que lo había dicho alguien apoyado en la barra, con una copa en la mano, aunque no llegó a divisar su rostro; seguro que tampoco lo había mirado bien, pues estaba sentado junto a una mesa y sólo levantaba la vista hasta la altura del vaso, pero no se acordaba de si los funcionarios de sanidad enviados desde la capital habían creído al médico o no, y en caso de que no, si éste los había sobornado. Tampoco se planteaban la posibilidad de otro médico pero aquél, ni de coña.
Entonces el hijo pensó dejar la guardia y escapar con su metralleta cargada y dos cargadores más de repuesto que estaban en la bolsa de las municiones, unas cien balas, y luego pegarle un tiro a aquel hijo de puta. Con “aquel hijo de puta” se refería al padre que le había engendrado, y que había sido engendrado a su vez por un hombre como él, que también había tenido un padre; todo aquello se remontaba hasta el final del mundo, o todo lo contrario, hasta el principio de los tiempos, al paraíso y a la primera pareja humana. Entonces el hijo pensaba romper con aquella vida, con aquella cadena de filiación, pensaba que él no sería así, que sería diferente de sus antepasados, que probablemente habían sido como su padre. Bastaba pensar en Caín, que había vivido hacía muchísimo tiempo, sin embargo fue una persona malvada, un asesino que no tuvo reparos en matar a su propio hermano. No obstante, aquella decisión no trajo consigo un cambio tan grande como para que en el futuro no odiase a su padre, o incluso trajo consigo que odiase más que en ningún momento anterior la condición de padre, o pensaba tan sólo en que odiaba a todos los padres anteriores, que odiaba a aquéllos de los que provenían las personas, a los antepasados, y que a partir de entonces surgiría un nuevo mundo, en el que él sería el primer padre. Aquel mundo comenzaría con él, y sería un mundo mejor, porque él no huía del paraíso, de un benevolente creador, sino de un profundísimo infierno, del oscuro pozo de su padre.
Cuando aquel hombre, el padre de su mujer, le dijo que lo trataría como si fuera su propio padre, y le sirvió una copa de vino, él lo abrazó y brindó por aquel acuerdo parental, pero en realidad se cagaba en todo aquello, y sólo aceptó la propuesta porque no podía imaginarse cómo empezar su vida así, teniendo un padre que se había bebido todo cuanto tenía, menos a su madre, aunque sí todo lo que ella tenía, sin dejarle nada a su hijo, salvo unos duros recuerdos relacionados con su padre, y a través de él, con su infancia. El padre, por supuesto, había replicado que la razón de todo aquello era que se lo habían quitado, porque aquélla había sido una época en la que le quitaban a uno todo lo que tenía, o, por intervención de su madre, se lo habían confiscado, así que si él, es decir, el niño, exigía su herencia, que se lo reclamara a su madre, puesto que él se lo había dado todo a ella, así lo dijo: todo, hasta su vida, sin ir más lejos. Y eso que el taller y las tierras no pensaba dárselos a ella, ni sus herramientas, que procuraba reservar para él, es decir, para su hijo, por si acaso, aunque finalmente no se hiciera carpintero, pues nunca se sabe, y le enseñó un par de cosas sobre el oficio. Su hijo se acordaba, ¿no es así?, de cómo había que hacer por ejemplo —y en ese punto soltó un término desconocido para muchos— un gárgol. Entonces el niño asintió, y su odio se amainó por un segundo, porque en su momento, en efecto, había podido tocar aquellos cinceles, aserradores, desbastadores y alisadores que su padre le reservaba y que para aquel entonces ya se habían perdido. Por cierto, ¿por qué se habían perdido? Luego volvió a aquella sensación real de que ya no importaba qué se le pensaba dar en teoría, pues en aquel momento no tenía nada, y en la nada no se podía vivir, la nada no se podía tocar, con la nada no se podía hacer un gárgol, al contrario de todo aquello que le acababa de ofrecer el padre de la chica, las dos habitaciones delanteras, patio, animales y ayuda, lo cual, al fin y al cabo, no era poco.
Mamá, así dijo el nuevo padre, cuya paternidad el hombre nunca había reivindicado, mamá se encargaría de cocinarles, de modo que él y su mujer podrían trabajar todo lo que quisieran. Los ingresos crecerán en proporción directa a la cantidad de trabajo, explicaba el flamante padre, y mayores ingresos significan una vida mejor y más cómoda. Y cuanto más trabajaran, más ganarían, y finalmente, cuando tuvieran hijos, podrían asegurarles una vida incluso más fácil que la suya. Y eso no acaba ahí, dijo el hombre, porque aquellos hijos también tendrán hijos, y así sucesivamente. De esta forma, aquella decisión era en realidad una decisión a largo plazo, al más largo plazo posible.
|

|


|
|
|